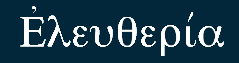La discusión en torno a los problemas morales
Julio César De León Barbero*
Viene del número de Otoño, 2009
El orden social espontáneo, como ha quedado evidenciado páginas atrás, permite a cada quien persiga las metas que considere adecuadas para sí mismo y vaya tras finalidades que le parecen dignas de lograrse. En gran medida en eso consiste la libertad. El plan de vida es algo personal y requiere de líneas de acción trazadas por el actor para alcanzar lo que se propone.
Lo anterior no es asunto de pareceres antojadizos ni de posturas arbitrarias. Es un hecho innegable que todos los seres humanos en cuanto no respondemos meramente a estímulos –como si fuéramos vegetales- y tampoco somos víctimas de un entramado instintivo fijo, propio de la especie, entonces actuamos. Esto de actuar implica que somos conscientes de lo que hacemos y que lo que hacemos es deliberado: perseguimos fines concretos utilizando medios para lograrlos.
Otro hecho igualmente innegable es que si preguntamos por los fines últimos del humano actuar es necesario responder que todos los seres humanos queremos, con nuestras acciones, lograr un mayor grado de satisfacción o bienestar. Los griegos emplearon la palabra felicidad para referirse a aquello que constituye el fin último de la acción humana.
Esta posición conocida en el ámbito de la filosofía como eudemonismo se remonta al pensamiento de Epicuro (341-270 a. C.). La doctrina eudemonista fue posteriormente expuesta y defendida por Jeremy Bentham en su An Introduction to the Principles of Moral and Legislation de 1789, así como en su otra obra Deontology publicada póstumamente en 1834. No está de más recordar al respecto las ideas de John Locke, de David Hume, Friedrich Heinrich Jacobi, John Stuart Mill y Bertrand Russell.
Volviendo al pionero del eudemonismo, Epicuro, hallamos que para él la aspiración más significativa que el hombre puede tener es el de una vida tranquila y satisfactoria la cual sólo llega al experimentarse lo que denominó autarquía, es decir el dominio y la independencia a nivel personal. La autarquía a su vez conduce a la ataraxia, condición en la que ya no somos juguete del temor, el dolor, la pena o las preocupaciones.
En opinión de Epicuro el sabio elimina todo aquello que se pone a su felicidad y se dedica a cultivar todo aquello que conduce a la misma sea esto la amistad o la moderación. La moderación resulta liberadora ya que elimina inquietudes por poseer o disfrutar aquellas cosas que no tenemos y que llevan a desvelos y vanas preocupaciones.
Quienes aseguran que el concepto epicúreo de felicidad puede ser reducido al concepto de placer no dejan de tener razón. En todo caso hay que aclarar que se trata de un placer afectivo y no limitado a lo sensual, sexual o glandular. Lo placentero para Epicuro consiste en un equilibrio de ánimo, en una ausencia de ansiedades. En otras palabras Epicuro entendía por placer todo aquello que lograse salud corporal y ejercitación de las habilidades intelectuales gracias al cultivo de la filosofía.
Por su parte Jeremy Bentham argumentaba en la Edad Moderna:
La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el imperio de dos amos soberanos: el placer y el dolor. Sólo a ellos corresponde determinar lo que deberíamos hacer así como lo que haremos. El patrón de lo verdadero y lo falso, por una parte, y, por otra, la cadena de causas y efectos, están atados a su trono. Ellos gobiernan todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos; todo esfuerzo que podamos hacer para librarnos de su tiranía sólo servirá para demostrarla. Un hombre podrá pretender, de palabra, que reniega de su imperio; pero, en realidad, continuará siempre sujeto a ellos.[1]
Lo que encontramos en las palabras de Bentham es indudablemente una explicación psicológica respecto a las humanas acciones y que, de paso, se identifica con la perspectiva de Epicuro. Independientemente de la opinión que tengamos respecto a la “moralidad” del proceder humano no puede rechazarse fácilmente la básica motivación que nos impulsa a actuar: huir del dolor y acercarnos a lo placentero; abandonar las condiciones no propicias para la vida yendo tras las que sí la propician.
Ahora bien una de las razones por las cuales esta forma de pensar no fue formulada abiertamente sino en la Edad Moderna puede encontrarse en la aversión que la cristiandad mostró hacia todo lo que estuviera relacionado con el placer y con la felicidad terrena. Gran influencia al respecto ejercieron aquellas corrientes de pensamiento ascético que desde los primeros días de su historia sentaron sus reales en la Iglesia Cristiana.
Como reacción quizás a una cultura permisiva –como la romana, en sus mejores días- algunos grupos cristianos entendieron que el mensaje evangélico llamaba a los hombres a una vida de separación del mundo y de beata contemplación. Por otro lado, estos grupos de la iglesia de los primeros siglos adoptaron la visión apocalíptica del judaísmo tardío según la cual este mundo estaba destinado a desparecer pronto dada la podredumbre moral que lo caracterizaba. Todo lo perteneciente a este mundo estaba destinado a la destrucción, a la purificación por fuego. Los designios del Señor del Universo había decretado que lo terrenal y mundano fuera sustituido por cielos nuevos y nueva tierra.
Inspirados por semejante ideario dentro de estos grupos cristianos se imponían ejercicios (no otra cosa significa la palabra ascetismo) encaminados a tratar el cuerpo duramente negándose a satisfacer hasta las urgencias más básicas como el sueño, la ingesta de alimentos, el vestido, etc. Las vigilias durante noches enteras para dedicarse a la oración, la desnudez o la utilización de géneros incómodos para vestir (el saco y el silicio), así como el ayuno o alimentarse muy escasamente eran considerados comportamientos dignos de un ser que no estaba interesado en las cosas de este mundo. Al contrario, quien se procuraba satisfacciones a nivel físico y corporal era considerado como mundano, carnal, pecador merecedor de la ira de Dios y la condenación eterna.
Lo que estos grupos nunca lograron descubrir es que esa vida ascética no es, para nada, una negación del principio establecido en la Grecia antigua de que lo que buscamos al actuar los seres humanos es lo placentero y agradable. En efecto hay que señalar que lo que la actitud asceta procura es alcanzar lo que para él constituye la felicidad. Los ejercicios a los que se entrega el asceta vienen a ser un medio, una forma de lograr la dicha, la felicidad. El principio epicúreo queda, pues, en pié. Esto es así, en parte porque el término felicidad apunta a un cierto grado de satisfacción o bienestar pero no dice ni señala lo que provoca esa satisfacción o bienestar. Por esa razón cada quien encuentra ese estado de relativa satisfacción en situaciones o condiciones personalmente consideradas.
Aún hoy hay quienes admiran, imitan y aconsejan imitar a los antiguos ascetas. El principio psicológico eudemonista continúa siendo objeto de ataques por sectores de la cristiandad que consideran que se trata de una visión egoísta, centrada en uno mismo, y además materialista. Dada la interpretación particular que se tiene del mensaje evangélico como llamamiento al amor al prójimo, a la práctica de la caridad y el desprendimiento, es de esperarse que una posición epicuro-benthamiana sea condenada por ser anti-cristiana.
Un breve vistazo a lo que fue la teología de la liberación
Una de las razones por la cuales la corriente teológica latinoamericana llamada “de liberación” condenó el sistema de producción capitalista fue por haber descubierto en dicho sistema una defensa del eudemonismo. Los autores que se plegaron a dicha corriente insistían hasta el cansancio que privilegiar el lucro y la ganancia no es sino promover el egoísmo personal lo cual es moralmente malo, condenable y contrario al espíritu del evangelio. Uno de los representantes de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, escribió:
La pobreza evangélica comenzó a ser vivida como un acto de amor y de liberación hacia los pobres de este mundo, como solidaridad con ellos y protesta contra la pobreza en que viven, como identificación con los intereses de las clases oprimidas y como recusación de la explotación de que son víctimas. Si la causa última de la explotación y la alienación del hombre es el egoísmo, la razón profunda de la pobreza voluntaria es el amor al prójimo… Para luchar contra el egoísmo humano y abolir toda injusticia y división entre los hombres. Para suprimir aquello que hace que haya ricos y pobres, explotadores y explotados.[2]
Otro de los teólogos representantes del movimiento, Raúl Vidales, hacía constar lo siguiente:
La fe como praxis de liberación implica el descubrimiento del otro a la luz de una nueva racionalidad científica y haber optado por una causa… Significa haber entrado en el mundo conflictivo de las clases explotadas como opción fundamental de una nueva manera de vivir en el Espíritu. (…) La conversión cristiana, en tanto que permanente ruptura con la totalidad egoística del hombre viejo, para entrar como hombre nuevo en el mundo del otro para transformarlo, se manifiesta en esta experiencia, como el ejercicio del amor liberador.[3]
El famoso teólogo brasileño, Leonardo Boff, por su parte, argüía:
… Cristo se inserta en ese ejército de millares de testigos que predicaron y supieron morir por lo que predicaban: la mejora de este mundo y la creación de un trato más fraternal entre los hombres y de mayor abertura hacia el absoluto. Su muerte es una crítica de los sistemas cerrados e instalados y una acusación permanente del repliegue de este mundo sobre sí mismo, esto es, del pecado.[4]
Otro teólogo de la liberación, Juan Luis Segundo, dejaba en claro la postura del movimiento frente a la economía de mercado en las siguientes palabras:
La sensibilidad histórica frente al hambre y al analfabetismo, por ejemplo, pide una sociedad donde no sea ley la competencia y el lucro y reconoce como una liberación el que un pueblo subdesarrollado tenga alimentos y cultura básicos.[5]
Y junto a Juan Luis Segundo, José Míguez Bonino no podía ser más claro al afirmar:
Este doble proceso ha convencido a un número de cristianos en el continente de que el capitalismo liberal, enmarcado en el sistema monopolista internacional actual, no es una estructura viable para historizar la calidad de vida humana que tiene futuro en el reino. Por el contrario, su forma de definir las condiciones y relaciones humanas constituye (al menos en su realidad concreta, que es la única que podemos juzgar y en la cual podemos participar) una negación de esa calidad de vida. Es antiliberación; es opresión y esclavitud en términos del reino. Por eso el término liberación nos vincula históricamente –por más tensa que sea esa relación- con quienes luchan por la eliminación de esa esclavitud. Pero no basta llegar a esta afirmación. Precisamente porque no se trata de una construcción especulativa sino de una obediencia activa, tenemos que hacer una opción concreta, histórica, en términos de la cual podamos procurar condiciones que respondan mejor a esa vida que tiene futuro en el reino. Nuevamente, algunos cristianos hemos optado por una alternativa histórica que en general llamamos socialista. Aquí haría falta una serie de precisiones. Pero, para expresarlo en forma un tanto polémica: el socialismo como estructura socio-económica, como proyecto histórico, es para nosotros hoy en América Latina correlación activa con la presencia del reino en lo que hace a la estructura de la sociedad humana. Es, en este terreno, nuestra obediencia de fe. Es la matriz de la reflexión teológica.[6]
Las anteriores citas fueron producidas en lo que llamaríamos el auge de la teología de la liberación entre 1960 y 1970. Aquella forma de hacer teología tuvo su origen y se incubó a partir de la obra del sacerdote y teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez Merino titulada Teología de la liberación la cual estaba prácticamente completa en el año de 1964 –aun cuando se publicara después-. Aquella moda intelectual adquirió carácter de pensamiento oficial en Medellín (1968) y se ratificó en Puebla en 1979 y en Detroit en 1980.
Las consecuencias que trajo consigo la teología de la liberación a nivel de las organizaciones religiosas y centros de estudio fueron muchas. Señalamos aquí únicamente el giro hacia el marxismo-leninismo en la enseñanza teológica y la interpretación de la biblia; el surgimiento de grupos de sacerdotes tales como el denominado Sacerdotes para el tercer mundo, en Argentina, el llamado Grupo de los ochenta, en Chile; y a un nivel, diríamos, popular, surgieron organizaciones como aquella de nombre Cristianos por el socialismo, fundada en Chile en el año 1972.
Es obvio que la mentalidad imperante entre los teólogos de la liberación, nutrida por la visión marxista de la sociedad y de la economía, se caracterizaba por un tenaz y persistente ataque al egoísmo subyacente, según ellos, a la visión liberal de la sociedad y la economía.
Puesto que se persigue el lucro todo el sistema económico capitalista o de libre mercado debía ser anti-cristiano. Supuesto que el origen de la pobreza de grandes masas de la población latinoamericana es el egoísmo privilegiado por el libre cambio, tenía que haber una monstruosa explotación –en el sentido marxista del término-. A toda costa había que suprimir el sistema económico para terminar con las injusticias sociales, el analfabetismo, la enfermedad y el atraso en las condiciones de vida de amplios sectores de la población en los países del tercer Mundo.
La mentalidad de la “liberación” opina que es inherente a la vieja creatura el cerrarse al “otro” en total indiferencia por sus necesidades. Pero el conoce el amor divino, aseguran, ha abandonado y debe abandonar todo enquistamiento egocentrista y abrirse al otro alcanzándolo en un abrazo de solidaridad y fraternidad. Tal es la nueva espiritualidad o lo que denominan la nueva vida en el espíritu.
En conformidad con esta visión teológica únicamente la caridad y una mayor apertura solidaria hará de este mundo un mundo mejor. Es decir un mundo mucho más adelantado y por lo tanto capaz de proveer un nivel de existencia más elevado. En consecuencia se sostiene que es nuestra lamentable insensibilidad la que no permite que nos percatemos de que la economía basada en la competencia es causa del analfabetismo, el hambre y la miseria existentes.
¿Cuál es la conclusión a que se arriba y que constituye parte del programa de la teología de la liberación? Pues que el capitalismo o la economía de libre mercado no puede, por su propia naturaleza y esencia, llegar a concretar sobre esta tierra el maravilloso ideal de vida que promueve y al que aspira el Reino de Dios. ¿Entonces? Sólo el socialismo es compatible con el Reino de los Cielos. Como programa y proyecto histórico-social, el socialismo es considerado por esta corriente teológica como una especie de “brazo secular” del mensaje del evangelio.
La perfecta compatibilidad del socialismo con la fe parece ser efecto de una miopía infantil: Al promover el socialismo la desaparición de la propiedad privada y la muerte del egoísmo individual, automáticamente aparecerá –como por encanto- una sociedad evangélica de amor, solidaridad y caridad. Estas virtudes, contrario al pecaminoso egoísmo capitalista, producirán una sociedad más igualitaria, sin pobreza, sin hambre, sin “contradicciones”. En una sola palabra: Todo el problema económico se reduce al plano moral. La cuestión a remontar no es la escasez de los bienes y servicios sino de la carencia de amor y caridad.
La lógica de una carta pastoral
Una cuestión que no deja de constituir una legítima preocupación es la del destino que ha tenido el discurso de los teólogos de la liberación. Sobre todo después de los acontecimientos acaecidos en Europa del Este a finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Una vez derrumbado el muro de la vergüenza en Berlín y la desaparición del régimen soviético de economía centralizada hay que preguntar: ¿Qué ha sido de aquel discurso fogoso, entusiasta y lleno de buenas intenciones? ¿En que ha venido a para toda su incongruente lógica?
Al parecer, continúa siendo, para algunos sectores religiosos, la única manera de analizar y abordar los problemas socioeconómicos. Siguiendo aquella tónica –y como que nada estuviera sucediendo en el mundo- el Episcopado guatemalteco dio a conocer una carta pastoral que llevaba como título, El clamor por la tierra.
En dicho documento oficial de la Iglesia Católica guatemalteca, enseguida de la exposición sobre las condiciones de vida del campesinado guatemalteco, denuncias acerca de los bajos salarios y señalamientos sobre la brecha entre ricos y pobres, le imputa al egoísmo y a la falta de caridad la prevalencia de dichos fenómenos. Se afirma, sin mayores detenimientos:
… la primera exigencia es la SOLIDARIDAD. Sólo en la medida en que nos sintamos hermanos y solidarios unos con otros, el problema tan grave de la tenencia y explotación de la tierra en Guatemala podrá encontrar cauces de solución. La solidaridad es lo contrario al individualismo egoísta, pues no hace pensar en los demás al mismo tiempo que pensamos en nuestras propias necesidades. Nos hace buscar la solución a los problemas de los demás. Tiene su base en el sentido cristiano de fraternidad, pues la solidaridad se basa en una verdad fundamental del cristianismo: Todos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Dios…[7]
En sus últimas líneas el documento condena el lucro, la ganancia, puesto que, se asegura, no nos dejan:
… ver con ojos cristianos la realidad que hay que transformar.[8]
De este modo, aunque no se tenga una posición socialista o marxista radical, se condenan ciertos comportamientos por ser incompatibles con una particular moralidad y se exaltan otros como más virtuosos, en la creencia de que un comportamiento más amoroso y caritativo erradicaría las lacras sociales como la miseria, el deplorable nivel de vida en están algunos y la desigualdad material.
Dicho en otras palabras lo que el documento curial propone es el amor la respuesta y la práctica de la caridad la vía para salir del atraso y la pobreza. El mandato de “amar al prójimo” es considerado por los jerarcas de la iglesia católica guatemalteca como la solución al subdesarrollo en la misma medida en la que el egoísmo individualista es visto como el mayor impedimento a la prosperidad de los miembros de esta sociedad.
Ese amor, en tanto solución a una economía maltrecha, debe conducirnos a proceder de maneras concretas: a) Reconociendo que la tierra es de todos y no de unos pocos; b) aceptando que “las riquezas”, los bienes de la creación que Dios nos ha regalado no son posesión exclusiva de nadie sino un don para todos los hombres; c) compartiendo con aquellos que poco tienen la abundancia en que pocos viven; d) renunciando a la codicia, a las riquezas excesivas recordando que el Señor Jesucristo condenó a los ricos y denunció que el dinero es “injusto”; e) obedeciendo al Señor cuando nos urge a poner nuestros bienes al servicio del necesitado. En el documento que estamos comentando se hace alusión al Evangelio de San Lucas 12:33 que dice: Vended vuestros bienes y dad limosna, como argumento para sostener lo siguiente:
El concepto de limosna, tan frecuente en el Nuevo Testamento, debe ser entendido correctamente. Era una práctica antigua por la que los más pudientes de una población se hacían cargo de los necesitados de la comunidad, huérfanos, viudas, forasteros, facilitándoles los medios para subsistir. Expresa, pues, la responsabilidad moral del que tiene más hacia los que no poseen.[9]
Finalmente se recomienda que el amor cristiano se concrete en poner la tierra y los bienes al servicio de la fraternidad. En ese sentido se utiliza como ejemplo la experiencia fraterna de la comunidad cristiana primitiva en la cual:
… la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos los bienes, sino que todo era común entre ellos… No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad (Hechos 4:32-36.[10]
Mayor claridad no puede haber en estas declaraciones. Revelan abultadamente que para la jerarquía curial todos los problemas sociales y, sobre todo, económicos se reducen a procederes reñidos con la moral. Mentalidad que es común en los sectores religiosos, en los medios de comunicación y hasta en las cátedras universitarias. La verdad es que no se tiene que ser socialista o marxista para revelar un tamaña ignorancia respecto a los hechos del mundo y elaborar un discurso tan huérfano de información sobre los fenómenos sociales.
Lo peor, no obstante, de esta mentalidad es que satisface el morbo del populismo militante interesado en la polarización de la población y en instalar la idea del conflicto entre clases sociales. El discurso populista que recorre América Latina convierte en sacrosantas las exigencias de grupos de presión que creen que el mérito o el merecimiento le hace acreedores de regalías, dádivas, privilegios y trato diferente. De ahí a que se establezcan “leyes” que impongan coactivamente a los demás la satisfacción de tales exigencias, no hay más que un paso debido a que los políticos, a falta de una capacidad real de convocatoria, recurrirán siempre a la demagogia para ganarse el “apoyo” popular que de otro modo jamás tendrían.
Por otro lado, lo que el documento pastoral de marras olvida es que el “experimento” de la primera comunidad cristiana primitiva fue el resultado no de la conversión sufrida o de alguna misteriosa transformación espiritual sino de la persecución de que fueron víctimas gracias al odio generado contra la secta cristiana. Fue eso lo que los dejó sin respaldo, sin aceptación social. Semejante condición de parias los condujo inevitablemente a la creación de un refugio entre los pares. Jamás se trató de un ideal o de un modelo a ser imitado en ninguna parte. La evidencia la confiere la misma historia bíblica pues en todos los años subsiguientes nunca vuelve a oírse que el tal “comunismo” cristiano volviera a repetirse.
Además no debe olvidarse que, una vez que se hubieron consumido todos los recursos disponibles, la situación de aquel grupo se tornó tan precaria y grave que San Pablo hubo de dedicar uno de sus viajes misioneros exclusivamente a recaudar fondos para aquella comunidad en la que se había manifestado tanto amor y tan poco seso. El apóstol de los gentiles, escribiendo a una de las congregaciones que habría de visitar para recoger el óbolo, dice:
En cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, háganla según las instrucciones que di a las iglesias en la provincia de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado, y guardarlo paraqué cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Y cuando yo llegue, mandaré a Jerusalem a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para que lleven a los hermanos de allá la colecta hecha por ustedes. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo (I Corintios 16:1-4).
Este apóstol que tan solidariamente actúa a favor de aquellos que abusando del ágape o amor cristiano habían caído al plano de la mendicidad, afirmaría, no obstante, más tarde que:
… nosotros no hemos vivido entre ustedes sin trabajar, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes.
Y agrega:
Cuando estuvimos entre ustedes, les dimos esta regla: El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada (II Tesalonicenses 3:7-8 y 10-11).
Podemos colegir, sin necesidad de un análisis hermenéutico-exegético profundo, que el apóstol San Pablo entendía perfectamente en su día que el hecho de hacer el bien en forma desinteresada a otros, únicamente puede tener sentido y valor moral si se efectúa donando lo que se ha producido personalmente con el trabajo. Ningún aprecio moral puede tener el vociferar a favor de que se reparta lo que uno no ha producido. Todavía peor resulta la creencia de que los que tienen están obligados a ser “solidarios” mientras uno mismo es ajeno y se mantiene al margen de los procesos productivos de la sociedad. Esto me lleva a sospechar que la llamada opción por lo pobres o es una farsa o quiere concretarse con el dinero ajeno.
No se puede ocultar la demanda que el evangelio impone sobre el creyente de amar al prójimo y compadecerse del que sufre y padece grave necesidad. Pero es el caso que en la gran sociedad, es decir, en la vida civilizada de las altamente complejas sociedades actuales, tal recomendación moral no es que haya perdido sentido o vigencia, pero no puede convertirse en la base de la legislación, de los actos gubernamentales, de las políticas implementadas por los gobiernos. Tampoco puede ser la base de la producción y comercialización de bienes y servicios. Menos aún puede aceptarse como el criterio por excelencia para la administración de la justicia o el cumplimiento de los contratos.
Una de las más importantes críticas que se han hecho contra el mandamiento de amar al prójimo procede de la pluma de Freud. En su obra El malestar en la cultura, escribía:
Adoptemos frente a ese mandamiento una actitud ingenua como si lo oyésemos por vez primera: entonces no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos?… Mi amor es, para mí, algo muy precioso que no tengo derecho a derrochar insensatamente. Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificio. Si amo a alguien es preciso que éste lo merezca por cualquier titulo… Si me fuera extraño y no me atrajese ninguno de sus valores ni hubiera adquirido ninguna importancia para mi vida afectiva, entonces me sería muy difícil amarlo… Y examinando el precepto detenidamente, me encuentro con nuevas dificultades. Este ser extraño, el prójimo, no sólo es en general indigno de amor sino que –para confesarlo sinceramente- merece mucho más mi hostilidad y aun mi odio. No parece alimentar el mínimo amor por mi persona, no me demuestra la menor consideración. Siempre que le sea de alguna utilidad no vacilará en perjudicarme, y ni siquiera se preguntará si la cuantía de su provecho corresponde a la magnitud del perjuicio que me ocasiona. Más aún: ni siquiera es necesario que obtenga de ello un provecho: le bastará experimentar el menor placer para que no tenga escrúpulo alguno en denigrarme, en ofenderme, en exhibir su poderío sobre mí persona… Si se condujera de otro modo, si me demostrase consideración y respeto, a pesar de serle yo un extraño, estaría dispuesto a por mi parte a retribuírselo de análoga manera, aunque no me obligara a ello precepto alguno. Aun más: si ese mandamiento grandilocuente rezara: “amarás al prójimo como el prójimo te ame a tí”, nada tendría yo que objetar.[11]
Ante la cita precedente es imposible dejar de recordar el rechazo freudiano hacia la cultura. Si bien no es un desprecio frontal y categórico sí se trata de una importante crítica hacia la misma. La razón esgrimida por Freud es que genera un conflicto con las fuerzas psicobiológicas que son las pulsiones identificadas como fuerzas de carácter instintivo. Su idea central consiste en el control sobre lo instintivo, merced a tabúes y prohibiciones genera en el yo neurosis e histerias.
La tensión entre la cultura como sistema de normas y las exigencias naturales instintivas lleva al desarrollo de mecanismos de defensa o escape de carácter patológico. Sin embargo, es interesante comprobar que, al censurar de modo tan desmesurado el mandamiento del amor al prójimo, Freud no recurra a su argumentación más esperada sino a la imposibilidad de practicar semejante imperativo en la sociedad. Hay que corregir, no obstante, la declaración freudiana de que el prójimo merece desprecio, odio y hostilidad. Hay que recalcar que, si bien es cierto en la Gran Sociedad no podemos fundar las relaciones de cooperación en el amor prodigado a mansalva, tampoco podemos hacer depender esas relaciones en la agresión y en la violencia. En esto sí se equivocó totalmente el padre del psicoanálisis.
Si el prójimo no nos inspira ese sentimiento que se llama amor ello no da lugar automáticamente a que le odiemos, despreciemos o le causemos daño. Todo lo contrario. Las normas de recta conducta, cultivadas a lo largo de cientos de generaciones, nos permiten actuar en un ámbito de libertad minimizando la posibilidad de provocar daños a terceros.
Así, tenemos que aclarar que en el contexto de las sociedad humana en su expresión más compleja y civilizada, nada tienen que hacer estos dos extremos: el círculo íntimo de los parientes y la vida de las fieras salvajes. En una sola palabra: ni la postura promovida por la carta pastoral El clamor por la tierra ni la actitud promovida por Freud sed acerca en lo más mínimo a la realidad de la vida en sociedad. Freud está excluido por hacer alusión a una condición meramente animal alejada de lo auténticamente humano y la demanda de la pastoral católica también se excluye por exigir de los hombres un proceder angelical, inalcanzable para los mortales y nada práctica. En todo caso, la lógica de la carta pastoral no es más que una expresión de anhelos pero no un documento científico. Es la lógica de la mentalidad tribal; es una manifestación de nostalgia por la comunidad primitiva.
Ahora bien, jamás los lamentos han sido base para explicar los hechos o sustento para el discurso científico. Cuando se oyen o se leen peroratas de semejante calibre es imposible no estar de acuerdo con el científico social Friedrich August von Hayek en el sentido de que la moral de la sociedad abierta no deja de ser un fenómeno relativamente recuente, una experiencia nueva en el tiempo. Comparada con los siglos que la humanidad pasó en pequeños grupos, esta moral civilizada no termina de cuajar y permear nuestras conductas y ni hablar de nuestras maneras de enjuiciar el comportamiento humano.
Pero todavía hay más. Tales discursos (como el de la carta pastoral) ponen en evidencia lo que se ha dicho hasta la saciedad –desde Augusto Comte- que la experiencia religiosa (y toda una pléyade de actitudes sentimentales) pertenecen a la etapa más primitiva de la historia de la especie humana. ¡Y cuánto obstaculiza el desarrollo de un pueblo la resistencia a un análisis secular, científico de los hechos, que corre parejo a la sacralización de concepciones acientíficas de parte de quienes creen pertenecer a una especie de transnacional de la verdad!
La moral social y la moral antisocial
Como asentamos en los párrafos anteriores, no es que el amor, la bondad y los actos heroicos de supererogación hayan caducado y no tengan ya ninguna importancia. Pero sucede que la vida en el contexto de la Gran Sociedad no se puede fundamentar en sentimientos que pertenecen a una colectividad ya superada: la tribu. En ese orden de ideas, afirma Hayek:
Seguimos creyendo, …que es bueno tratar de remediar las necesidades específicas de personas conocidas, y que vale más ayudar a un hombre hambriento conocido que remediar la aguda necesidad de un centenar de ignotos seres humanos.[12]
Esa convicción, no obstante, jamás puede sustituir los principios que posibilitan el funcionamiento de la sociedad abierta: las normas generales y el estado de derecho. Abandonar el ámbito de las normas de recto comportamiento y el estado de derecho implicaría que la totalidad del orden social tendría que girar en torno a unos fines particulares impuestos por la voluntad de un sabelotodo.
Esa experiencia de cooperación y convivencia pacífica que se llama Sociedad Abierta implica convicciones morales de índole diversa. Veamos. Si aceptamos el margen de utilidad como un indicador de lo que los demás necesitan, si la acción emprendida va a satisfacer necesidades de gente que no conocemos, entonces la moral no puede orientarse por ni establecerse en función de finalidades particulares, sino por normas generales, iguales para todos. Normas que prescriban cuál es el ámbito del comportamiento lícito y aceptable para todos y cada uno de los individuos. En palabras del mismo Hayek:
Un postulado de la ética de la sociedad abierta es que es mejor invertir la propia fortuna en instrumentos que permiten producir más y a menores costos que distribuirla entre los menesterosos; que resulta preferible satisfacer las necesidades de miles de personas desconocidas en lugar de atender a las de unos pocos allegados conocidos.[13]
Aquellos que disfrutan de posesiones sobradas, que poseen capital, bien pudieran, con todo su peculio, construir una escuela, un parque, una biblioteca, un centro de salud, proveer alimentos a algunos cuantos, proporcionar vestido a unos pocos, etc. No obstante, producen mayores beneficios para un mayor número de personas cuando invierten su capital abriendo una nueva fábrica o abriendo un taller. Dicho de otro modo, se genera más beneficio para más gente produciendo para satisfacer las necesidades de miles de desconocidos. Aquí el proceso del mercado se encarga de que el interés personal del empresario y el interés de los demás concuerden; así, el egoísmo y el altruismo llegan a tocarse y se propia el beneficio de todos.
La enorme ignorancia de los filósofos
La forma de entender la acción humana en sociedad, tal como se ha descrito en el párrafo anterior, ha provocado malos entendidos a granel no sólo en el ciudadano medio sino en aquellos que han hecho de la filosofía su profesión; y más concretamente en quienes se han dedicado exclusivamente al cultivo de la ética. Especialmente porque esta nueva manera de considerar la bondad o maldad de las acciones humanas o los beneficios que ésta pudiera aportar al conglomerado social se ha distanciado totalmente de los deberes concretos, excepto cuando los tales se derivan de contratos libre y voluntariamente aceptados, cuestión que no deja de impactar y provocar vértigo aún a los cerebros más capaces y a las inteligencias más prominentes.
Tales incomprensiones han motivado a algunos a proponer teorías morales que constituyen auténticos ataques destructivos contra la vida en sociedad. Es decir, a promover ideales morales francamente antisociales. Un caso concreto podríamos mencionar aquí: el del filósofo judío-francés Henry Bergson (1859-1941).
Las ideas centrales de Bergson incluyen un discurso sobre la moral que reconoce dos fuentes como origen de las normas morales: a) La llamada sociedad natural, que Bergson denomina cerrada, equivalente a la conducta de los individuos en las agrupaciones animales y que es básicamente instintiva; y, b) la sociedad que gira en torno a un carácter que inspira y motiva, la cual denomina Bergson, abierta.
Con el propósito de evitar confusión en la utilización de los términos “abierta” y “cerrada” tal como los utiliza Bergson, tenemos que referirnos a las sociedades típicas de Bergson como la “sociedad natural” y la “sociedad inspirada en un ideal”.
En la “sociedad natural” se impone, según el filósofo judío-francés, la sociedad como fuente de la obligación moral; por dicha razón la moral no es otra cosa que simple presión social. El filósofo sostiene la idea de que en este medio social el deber en realidad no se torna imperioso puesto que es sencillamente la voz de la sociedad y aquella parte de nosotros que se inclina hacia la vida en sociedad no puede resistirse a obedecer y someterse a los dictados sociales.
Ahora bien, tenemos que dejar en claro que Bergson no realiza la obligada separación entre grupos humanos primitivos y la sociedad civilizada. Para él es sociedad tanto una tribu antigua como un Estado moderno. Basta con que, en cuanto conglomerado, tenga conciencia de sí y de que es diferente a otras agrupaciones o sociedades, pues en esta concepción de la sociedad y de la moral la presión social tiene una sola función: mantener al grupo cohesionado y preservar la vida del grupo.
La visión bergsoniana de la moral sostiene que esta clase de moral tiene un origen infraintelectual. La moral en esta doctrina solamente constituye un equivalente en sociedad de la conducta instintiva animal. Aparte de esa visión “naturalista”, casi “biologicista” de la moral, viene una consideración más discutible aún. Bergson sostiene que esta moral no posee el verdadero estatus de moral ya únicamente persigue el interés del grupo; es más, sólo persigue el interés de los intra-grupos. La conclusión es que se trata de una moral egoísta, centrada en el posesivo “mi” y conduce a que el individuo se comporte como ha de hacerlo con sus amigos, sus familiares, sus vecinos, su club, su patria. Cosa que para Bergson constituye una gravísima limitación de esta moral propia de la sociedad natural o cerrada.
Para Henry Bergson la moral de la “sociedad natural o cerrada” no es capaz de abarcar todo el campo de los deberes y obligaciones que como seres humanos tenemos. En orden a resolver esa falla intrínseca a la moral cerrada (pues no sólo la sociedad es cerrada, también lo es la moral que le es propia) Bergson cede al atractivo que para él tienen aquellas personalidades que han proclamado y encarnado valores morales que los han colocado –y se encuentran por ello- muy por encima de las exigencias y las presiones de la “sociedad cerrada”.
Según Bergson, estos ejemplos heroicos no son explicables desde las exigencias y presiones propias de la moral “cerrada”. En consecuencia, propone la existencia de otra moralidad que corresponde a otra clase de experiencia sociológica. Esta otra moral se caracteriza por una especie de llamamiento, por una particular inspiración, por un elevado ideal que está por encima de lo que la sociedad manda y ordena para garantizar su propia permanencia.
De este modo se explica la enorme admiración que Bergson tiene por los fundadores de religiones, por los profetas, y seres humanos semejantes, por haberse dedicado, por ejemplo, a proclamar el amor universal. Es más, los admira por sobre todo por haber convertido su proclama en parte esencial de su vida y persona. Es decir, por ser ejemplos encarnados de lo que predicaban.
Ese ideal, según Bergson, es muy superior a la moral basada en la presión social porque se acepta y se sigue únicamente por la atracción que ejerce el ejemplo del personaje y se traduce en inspiración para la acción. Aquél que constituye el supremo modelo atrae a los hombres alentándoles a seguir sus pasos; de ese modo, la acción ya no encuentra su base en la presión del grupo que nada más procura la cohesión y pervivencia del propio conglomerado, sino en una vida ejemplar, en un carácter modelo.
Esta moral inspirada en un ideal de vida es denominada por Bergson, abierta y se caracteriza por ser dinámica. Sus origenes son supra-racionales; no como el origen de la moral cerrada que es infra-racional dado que responde al instinto de conservación del grupo. La fuente de la moral inspirada en personajes ideales está constituida, básicamente, por la comunión con Dios ya que sólo esa relación nos puede conducir al amor universal; al amor por el género humano.
En su obra más conocida, Las dos fuentes de la moral y la legislación, dice Bergson:
Las almas místicas son las que han arrastrado y continúan arrastrando tras sí a las sociedades civilizadas.[14]
Hay, pues, dos tipos de moral que corresponden a dos tipos muy diferentes de sociedad. La sociedad cerrada da origen a una moral que sólo pretende mantener la existencia del grupo a lo largo del tiempo; la sociedad abierta –que es la Humanidad- origina una moral que pretende abarcar a todos los hombres. Bergson llega al punto de rechazar la idea de que la distinción entre esas dos clases de moral sea meramente gradual. No es un proceso gradual de amar primero a los cercanos, a los nacionales y de ahí llegar a amar a la Humanidad entera. No.
Bergson afirma que se trata de una diferencia de naturaleza. Es cuestión de morales completamente distintas en esencia. Es imposible que la moral producto de la presión grupal crezca provocando una especie de apertura y “crecimiento”. Lo que diferencia esta dos morales es que la moral abierta que impulsa a amar a la Humanidad y nos lanza a la bondad universal proviene de un impulso vital que es creador, que dinamiza la voluntad y la hace inclinarse por todos los seres humanos. Aquí no caben los mandatos y tampoco tiene nada que hacer la presión grupal.
El impulso vital, creador, especie de ímpetu que lleva al hombre a abarcar a la Humanidad entera en una especie de abrazo amoroso es, para Bergson, una especie de “emoción” supra-racional. Es, para decirlo de algún modo, insuflado por la relación del ser humano con la divinidad.
Esta posición bergsoniana refleja el apego que el hombre aún guarda por la moral propia de la tribu. Ignora, en consecuencia, que la evolución de la cultura que nos ha conducido lejos de la tribu también ha propiciado el aparecimiento de normas de carácter general dado que las relaciones de cooperación en las grandes sociedades se han tornado impersonales. De hecho la vida humana en el contexto de los órdenes extensos de cooperación privilegia las relaciones basadas en los contratos antes que en el parentesco. Por consiguiente, la infinidad de intercambios que se efectúan demandan normas que no persigan fines concretos y que sólo prohíban recurrir a ciertos medios o procederes. Afirma, al respecto, Hayek:
El progreso moral que ha alumbrado la Gran Sociedad, la extensión del deber de tratar por igual, no sólo a los miembros de la propia tribu, sino a personas pertenecientes a círculos cada vez más amplios, y en definitiva a todos los hombres, debe pagarse al precio de la atenuación del deber de procurar deliberadamente el bienestar de los otros miembros del grupo propio. Puesto que no podemos conocer a los demás ni tampoco las circunstancias concretas en que viven, tal deber resulta psicológica e intelectualmente inviable.[15]
Dentro de esta perspectiva podría decirse que el mandato evangélico de hacer el bien al prójimo, de proceder caritativamente con los demás, se ha sustituido en la sociedad civilizada por una normativa que exige que no hagamos deliberadamente el mal a los demás. No hay que olvidar, sin embargo, que los sentimientos tribales profundamente arraigados; aquellas emociones propias de las relaciones íntimas siguen instaladas en el ser humano y en parte son responsables de la ceguera que no nos permite comprender la moral propia de una experiencia sociológica mucho más compleja que es la de las sociedades actuales.
Los grandes gremios organizados en torno a intereses comunes padecen dicha incapacidad. Así pues, agricultores, comerciantes, profesionales diversos, obreros, etc., todo clan, al defender sus intereses, no puede evitar mezclar sus agitadas emociones primitivas con ideas acerca de lo “justo” y lo “bueno”. El resultado es que no se entiende la superioridad que los principios generales de la civilización tienen en contraste con los valores de la comunidad primitiva. No obstante eso, ha de quedar claro que los anhelos insistentes respecto a un retorno a los parámetros morales de la tribu equivalen a condenar a muerte a la civilización.
Los que trabajan para el sistema lo defienden y perpetúan
A principios del siglo XIX, Max Weber se percató de la tendencia inherente a la modernidad que conducía a una racionalización en las organizaciones humanas dentro de las sociedades industrializadas. Los seres humanos comenzaron a abandonar la simple imitación y reproducción de los procedimientos organizacionales del pasado encaminándose a ponderar más los resultados que la tradición.
Aquella tendencia a organizar, a jerarquizar funciones, se plasmaba, según Max Weber, en el crecimiento y aumento de la complejidad de la burocracia a todo nivel pero especialmente en las esferas gubernamentales. ¿Qué significaba esto? ¿Qué consecuencias traería? Para comenzar, que los hombres en sociedad basaban sus logros en estructuras organizacionales fundadas en la especialización, es decir, en una creciente y cada vez más compleja división del trabajo. Estructuras jerarquizadas de oficios y funciones, impersonales en cuanto a la toma de decisiones; que promueven a los individuos en base a los méritos.
Originalmente, el fin del proceso de burocratización fue aprovechar de manera óptima los recursos humanos, los recursos materiales y el recurso tiempo y poder, así, producir más.
Podemos afirmar que, con el paso inevitable de los siglos aquel proceso burocratizante produjo finalmente dos indeseables resultados: a) A nivel del aparato gubernamental, una proverbial ineficiencia rayana en la torpeza, resultado de que –cumpliendo con el Principio de Peter[16]– los individuos son promovidos hasta alcanzar su máximo grado de incompetencia; b) en el nivel privado, una mentalidad que no comprende el funcionamiento del mercado y desconoce cómo se genera la riqueza.
Esto último es lo que aquí nos interesa. El surgimiento de organizaciones racionalmente concebidas ciertamente ha permitido que aquellos que no poseen capital, ni maquinaria, ni materias primas, ni tierra, ni edificios, puedan participar en la generación de riqueza y disfrutar de esa misma riqueza. De este modo las masas empleadas que viven de efectuar tareas por cuenta ajena se han visto incrementadas desde que se efectuó la revolución industrial. Mises, afirma:
La vida del hombre primitivo era una lucha incesante contra la escasez de los medios de subsistencia brindados por la naturaleza. Sumidos en ese desesperado afán por meramente sobrevivir, sucumbieron muchas personas, familias, tribus y razas enteras. El fantasma del hambre persiguió inexorablemente a nuestros antepasados. La civilización nos ha librado de tal zozobra. Acechan a la vida del hombre peligros innumerables; hay fuerzas naturales incontrolables o, al menos por ahora, ingobernables, que pueden instantáneamente aniquilar la vida humana. Pero la angustia de la muerte por inanición ya no conturba a quienes viven bajo un régimen capitalista. Todo aquél que puede trabajar gana sumas superiores al desembolso exigido por la mera subsistencia.[17]
Ciertamente, en el pasado remoto de la humanidad, quienes no poseían nada estaban destinados a la muerte prematura. Las cosas han cambiado radicalmente y un amplio abanico de posibilidades (oportunidades) se ofrece a prácticamente cualquier persona en las sociedades capitalistas. Hablamos de la educación, la vivienda, medios de transporte personal, etc.,
Sin embargo parece existir una diferencia muy importante entre la mentalidad de quienes viven de un salario y la de aquellos que efectúan una labor independiente y que generan puestos de trabajo para otros. Esta diferencia tiene que ver con concepciones sobre la moral. Diría que la raíz de esta diferencia se encuentra en que para el asalariado la economía y su personal existencia son ámbitos separados; para el empresario, por el contrario, la actividad productiva y su vida personal son prácticamente un solo y único ámbito.
El trabajo por cuenta ajena implica que la remuneración que se recibe depende de otra persona. Son otros los que valoran los servicios prestados y la utilidad del aporte efectuado a los procesos de producción. Hay que tomar en cuenta, además, que quien es parte de una organización se limita a cumplir órdenes y a seguir instrucciones. Basta, y es suficiente, con que llene las expectativas relacionadas con su función para que se mantenga seguro en su posición percibiendo, en consecuencia, la remuneración acordada.
Habituado como está el empleado a depender de la voluntad ajena, se inclina a pensar que la sociedad es una enorme organización. Llega a creer que los gobernantes son los llamados a iniciar acciones tendientes a mejorar su situación y la de sus pares. Esta mentalidad valora más la seguridad que la libertad.
Los llamados partidos de los trabajadores han reflejado a lo largo de décadas la moral tribal de la mentalidad obrera fomentando incluso la violencia en contra de aquellos que no pertenecen a la clase trabajadora, entiéndase en contra del empresario y de todos aquellos que desarrollan una actividad económica independiente. Todo ello debido a que el hombre tribal solo es solidario con sus iguales y considera como enemigos mortales a quienes no son del clan. Idénticas afirmaciones pueden hacerse de las organizaciones y los movimientos sindicales.
Es fácil pues que la mentalidad asalariada se sienta atraída hacia el intervencionismo estatal y por ello ha contribuido, quizás sin quererlo, a concederle al aparato gubernamental de coacción cada vez más poder. Lo que esta mentalidad persigue es que el poder coactivo se emplee para asegurar “mejores salarios”, más “beneficios”, y más y mejores “prestaciones”. El gobernante, se concluye en esta lógica, tiene como función arbitrar a favor de aquellos que atraviesan por situaciones de apretura a insatisfacción.
Todo lo anterior no significa que no existan trabajadores asalariados que sí entienden el proceso de generación de riqueza y que saben que toda intervención gubernamental en el mercado del trabajo, aunque sea bien intencionada, genera todo tipo de resultados adversos para los trabajadores y opuestos a los objetivos que se querían lograr.
Sin embargo, es una verdad incuestionable que las masas de asalariados han venido influenciando a los políticos y a los legisladores. Esto se ha traducido en medidas, acciones y toda una legislación al servicio de intereses particulares. De esa manera ha desaparecido el carácter abstracto de la ley, la generalidad de las normas de recta conducta. Se ha dejado en el olvido el concepto fundamental de que únicamente las acciones humanas pueden ser justas o injustas y nunca los resultados de las mismas. Así, hemos presenciado un abandono del ámbito de la justicia y un énfasis equivocado en el vacío concepto de “justicia social”.
La mentalidad tribal de la comunidad primitiva se resiste, pues, a aceptar normas de carácter general e iguales para todos; normas que por su abstracción no se refieran a ningún caso en particular. En el caso de quien trabaja por cuenta de alguien más esta mentalidad genera una resistencia a ver el salario como independiente de una voluntad. Se anhela, entonces, equivocadamente, que ‘alguien” esté en el control a fin de que se les de lo que creen “merecer”.
Esta visión “moral” del trabajo y los salarios suele pasar por alto las categorías científicas de oferta y demanda, de utilidad marginal decreciente y de factores de producción. La resistencia se debe a que piensan que tales categorías restan “dignidad” al trabajo, que lo “deshumanizan”, convirtiéndolo en mercancía. Pero, en apego a la verdad, nada hay más humano ni que dignifique más al hombre que saber que los salarios no dependen de una voluntad arbitral sino de las condiciones objetivas del mercado. Escribe Mises:
El trabajador, en la economía de mercado, oferta y vende sus servicios como los demás ofertan y venden otras mercancías. El obrero rinde vasallaje al patrono. Compra éste a aquél unos servicios al precio señalado por el mercado. (…) El empresario o el jefe de personal pueden actuar extravagantemente al contratar los correspondientes operarios; pueden despedirlos sin causa u ofertar salarios inferiores a los del mercado (…) Tal género de caprichos, bajo una economía de mercado, llevan en sí su propia sanción. El mercado brinda al obrero protección real y efectiva a través de la mecánica de los precios. Independiza al trabajador del capricho del patrono. Queda el asalariado exclusivamente sujeto a la soberanía de los consumidores, tal como también lo está el empresario. Los consumidores, al determinar, mediante comprar o dejar de hacerlo, los precios de las mercancías y el modo como deben explotarse los diversos factores de producción, vienen a fijar un precio para cada tipo de trabajo.[18]
La mentalidad tribal es incapaz de percatarse de la superioridad moral del orden del mercado, el cual no tiene sus raíces en el subjetivo arbitraje sino en las fuerzas impersonales del proceso de producción de bienes y servicios. Pero esa misma mentalidad tribal es, a la vez, inepta para ver que sólo los ajustes efectuados por las fuerzas del mercado constituyen efectivas alzas al salario real de los trabajadores. Todo lo demás es pura demagogia y engaño, aparte de generar inflación y el consecuente incremento en los precios.
De que los salarios se pueden incrementar por decreto no cabe ni la menor duda pero se tratará siempre del salario nominal; lo que no se pude decretar o legislar es el poder adquisitivo de esos salarios. Generalmente los decretados aumentos (y salarios mínimos) provocan desempleo y el alza generalizada (aunque poco a poco) del precio de los bienes y servicios. Esta, obviamente, es una vía segura para generar una maquinaria viciosa que con sus dentados engranajes hace añicos las esperanzas de un nivel de vida satisfactorio y sostenido.
Una reflexión acerca del asunto de la caridad
Por lo que hemos argumentado hasta este punto, parecería que en una sociedad de hombres libres, en la que, en consecuencia, prevalece la economía de libre mercado, no hay ningún sitio para la práctica del amor y la caridad, podría decirse, para aquellos sentimientos propios del cristianismo.
No es así. De hecho únicamente en las sociedades en las que la libertad humana es un derecho fundamental, las iglesias, las instituciones de caridad y los centros que proveen servicios gratuitos, disfrutan de apoyo financiero de manera constante.
Estas organizaciones que nada producen en el campo económico, se benefician de la actividad productiva de quienes se encuentran entregados a la mundana tarea de transformar la naturaleza en bienes aprovechables.
Hay sitio para la práctica de la caridad en una sociedad capitalista en la cual los seres humanos son libres. De hecho, únicamente en una sociedad de esa naturaleza puede florecer y cultivarse la caridad puesto que no es caridad si no dono lo que me pertenece, lo que es mío. Más aún solamente es caridad si dono lo que me pertenece y lo hago de manera voluntaria y libre. Afirmaba Bastiat, lo siguiente:
Me escribió una vez Lamartine: “vuestra doctrina no es más que la mitad de mi programa; os habéis detenido en la libertad, yo ya estoy en la fraternidad”. Le contesté: La segunda mitad de vuestro programa habrá de destruir la primera”. Y, en efecto, me es completamente imposible separar la palabra fraternidad, de la palabra voluntaria. Me es por completo imposible concebir la fraternidad forzada legalmente, sin que resulte la libertad legalmente destruida y la justicia legalmente pisoteada.[19]
Lo que se rechaza en el discurso liberal clásico es la determinación de convertir la sociedad en un enorme centro de beneficencia dirigido por los gobernantes de turno. ¿Qué razones se esgrimen para rechazar esto? Todas aquellas que hemos dejado asentadas hasta aquí además de que semejante y bienintencionada teoría lo único que ha demostrado que puede repartir es empobrecimiento generalizado.
La moral de la tribu, provenga de donde provenga, del socialismo, de la teología, de la pastoral eclesiástica, de la filosofía o de la mentalidad del asalariado, es destructiva de la vida civilizada. Es, estrictamente hablando, antisocial dado que pretende darle un contenido específico a las leyes, contenido que el proceso de evolución de la cultura se encargó de eliminar. Pero aparte de esta razón, ya de suyo fundamental, Bastiat agrega lo siguiente:
El objeto de la ley no es servir para oprimir a las personas o expoliar la propiedad, aun con fines filantrópicos, cuanto que es su misión proteger a la persona y a la propiedad.
Y que no se diga que puede por lo menos ser filantrópica con tal que se abstenga de toda opresión y de toda expoliación; eso es contradictorio. La ley no puede dejar de actuar sobre las personas o los bienes; si no los garantiza, los viola por el solo hecho de actuar, por el solo hecho de existir.
La ley, es la justicia, algo claro, sencillo, perfectamente definido y delimitado, accesible a toda inteligencia y visible para todos los ojos, porque la justicia es determinable, inmutable, inalterable, que no puede ser admitida en más ni en menos.
Saliéndose de ahí, haciendo a la ley religiosa, fraternalizadora, igualizadora, filantrópica, industrial, literaria, artística, pronto se está en lo infinito, en lo desconocido, en la utopía impuesta, o lo que es peor, en la multitud de las utopías luchando por apoderarse de la ley y por imponerla; porque la fraternidad y la filantropía no tienen límites como la justicia.[20]
La cita es larga, hay que reconocerlo, pero la verdad es que pocos han hablado con tanta claridad como el filósofo francés.
Moralmente el hombre que actúa libremente es superior a aquel que obedece mandatos y órdenes de parte de un amo. Aunque, como ha quedado establecido, las normas de comportamiento propias de la vida civilizada sean de carácter general y de tipo abstracto, eso no anula el comportamiento dirigido a satisfacer necesidades de individuos concretos. Hacer eso, no obstante, es cuestión de una decisión personal; y por ser personal –libre y espontáneo, agrego- ese acto de caridad adquiere peso, sentido y significado moral.
Recuerdo aquí que son los grupos salvajes y los conglomerados atrasados los que suelen responder con métodos de exterminio y crueldad hacia aquellos que padecen limitaciones. El hábito común ha sido, en tales círculos, matar a quienes constituyen una carga para el grupo. De los métodos ni se hable; algunos de estos sistemas nada tienen que envidiarle a la crueldad que caracterizó al régimen nazi de la Alemania de Hitler.
Uno de los procedimientos más compasivos ha sido el del abandono para que mueran de hambre si no el despeñarlos para que fallezcan poli traumatizados. Por estos procederes los grupos salvajes, atrasados, primitivos, se encuentran muy próximos a la animalidad porque en el plano zoológico el animal débil o enfermo sucumbe por hambre o como víctima de los depredadores.
Por el contrario, el nivel de vida logrado merced al capitalismo, ha permitido mejoras sustanciales en el combate contra los males y enfermedades que otrora azotaron y diezmaron a la humanidad en el pasado. Se logrado, en consecuencia, una prolongación en la expectativa de vida al mejorar el tratamiento de las enfermedades y en muchos caso, su prevención. Claro que, no pudiendo evitar que existan discapacitados que es imposible que se mantengan por sí mismos, la vida civilizada les permite vivir a pesar de las malformaciones y las graves deficiencias que padecen.
La existencia de inválidos, incapacitados y abandonados que deben su supervivencia a terceros, puede muy bien tomarse como signo inequívoco del carácter y la vida civilizados. Su cuidado, en muchísimos casos, depositado en manos caritativas, hace necesario el continuo fluir de medios y recursos que, invariablemente, provienen de individuos voluntariosos y económicamente pudientes.
Personal religioso, tanto católicos como protestante, ha hecho surgir organizaciones eficientes tanto en el logro de las finalidades como en el manejo y administración de los recursos recibidos. No puede dejar de mencionarse, or supuesto, la pléyade de organizaciones seculares que constantemente surgen en apoyo de los desvalidos e incapacitados.
Loor a quienes actúan en pro de aquellos que no pueden trabajar y producir. Alabanza merecida a quienes se esfuerzan por mantener financiera y operativamente este tipo de auténticos servicios.
Resulta impresionante la serie de datos que sólo en el contexto de los Estados Unidos de América se dan a conocer año tras año respecto a las donaciones que se efectúan para todo tipo de causas. Dejo asentados aquí algunos de esos impresionantes datos. The Chronicle of Philanthropy publicó un informe de Giving USA según el cual en 1997 los norteamericanos donaron ciento cuarenta y tres mil quinientos millones de dólares para obras de caridad. Esta cifra constituyó un 7.5 más que lo que se donó el año anterior. La cifra en mención resultó ser equivalente al total de la deuda externa de Argentina. Sin embargo, aunque impresionante, la cifra no se compara con lo donado en el año 2003 que llegó a los dos cientos cuarenta mil setecientos veinte millones de dólares. Toda esa enorme cantidad de dinero entregado voluntariamente provenía de diversas fuentes como lo expone la gráfica siguiente (Gráfica 1). Lo interesante es que la gran mayoría de los recursos provino de los bolsillos de seres humanos individuales que con su trabajo y productividad lograron obtener no sólo para su manutención sino para algo más.
GRÁFICA 1

Para el año 2004 la cifra de las donaciones aumentó hasta alcanzar los dos cientos cuarenta y ocho mil quinientos veinte millos de dólares como lo demuestra la Gráfica 2.
GRÁFICA 2

Si se quiere ser específico en cuanto al destino de todos esos recursos hay que atender al mismo reporte de GIVING USA en el cual se evidencia que las actividades religiosas reciben la mayor cuantía. Estos datos se consignan en la Gráfica 3. Allí se ve que los destinos son sumamente variados y que van desde la educación y la salud, hasta la ecología y el arte.
De nuevo quisiera enfatizar que de esas enormes cantidades casi el setenta y cinco por ciento provienen de donaciones de individuos particulares. Todo esto, como lo hemos venido sosteniendo, tiene un enorme valor moral porque ha sido hecho de forma completamente libre y voluntaria, donando lo que a cada quien le pertenece.
GRÁFICA 3

La conclusión a que llegamos en este punto es que hay sitio para todos estos actos heroicos en una sociedad basada en la libertad y el libre mercado. Es más, y aún a costa de resultar repetitivo hay que decirlo, semejantes heroicas empresas sólo son facilitadas por la libertad y el libre intercambio.[21]
Lo que en el pensamiento liberal clásico se rechaza es la pretensión de convertir a la sociedad, a la vida civilizada, en una tribu emocionalmente comprometida que gira alrededor de alguna concepción de la bondad o la caridad.
Toda la experiencia capitalista (desde los inicios de la Revolución industrial, hacia 1760) nos ha enseñado a recibir aquello que es producto de nuestro trabajo y productividad. Hemos desarrollado una enorme sensibilidad que nos hace rechazar la dependencia, la limosna, el paternalismo y la recepción de “favores”. Hay una especie de orgullo muy particular que nos hace sentir satisfechos de lo que hemos logrado hacer basándonos en el esfuerzo personal y el trabajo tesonero.
A pesar de lo anterior, la moral antisocial de la tribu nos hace caer en contradicciones ya que, mientras repudiamos toda conmiseración y lástima –por socavar la dignidad humana-, a veces pretendemos acusar a la sociedad basada en contratos, de ser “inhumana”, “cruel” e insensible.
Tales contradicciones conducen, or supuesto, a resultados nefastos. Recurrir a un sistema caritativo (¡?) o tornando la ley en caritativa (¡?) lo único que se logra es colocar al borde de la desaparición la vida civilizada, desincentivando la capacidad productiva del hombre. Eso sin mencionar el hecho de que los peores se aprovechen para llegar al poder sólo a enriquecerse en nombre de la caridad, la solidaridad o la “opción por los pobres”.
Todo lo dicho hasta aquí constituye una serie de argumentos a considerar con seriedad. Mkises está de nuestro lado cuando afirma que:
No son lucubraciones de orden metafísico, sino consideraciones de orden práctico, las que desaconsejan conceder al individuo legal acción para reclamar de la sociedad alimento y subsistencia.[22]
Lo esencial de la civilización occidental
La libertad humana no siempre fue merecedora de aprecio en el contexto del pensamiento occidental. Hasta se diría que tal concepto fue totalmente extraño en la cuna de nuestra civilización: Grecia.
En efecto, el pensar mítico griego anterior al surgimiento de la filosofía, veía al hombre como presa de designios incomprensibles e ineludibles. La tragedia griega transmite esa visión fatal de la vida humana. Edipo hace todo lo posible por huir del destino anunciado por el oráculo. Pero en esa visión de la vida y del hombre no existía sitio alguno para lo posible. Imperaba allí la ley de la necesidad que garantiza, eso sí, la concreción de lo previamente establecido. Edipo, consecuentemente, termina por realizar exactamente lo que se había anunciado. Su intento de conformar su vida por mano propia, fracasa estrepitosamente.
La visión antropológica del párrafo anterior va en consonancia con el pensamiento de los primeros teóricos jónicos (Anaxímenes, Anaximandro, etc.), a quienes les preocupaba la physis. En tanto physis, la naturaleza es el principio genético de todos los fenómenos y de todos los entes. La physis es lo que permanece y constituye la base desde la cual se dan los cambios y el movimiento. La physis es el principio estable desde el cual lo individual se da como una especie de falta, como una inconsistencia.
Para Parménides el ser es absolutamente estático; no cae el dinamismo en él. Todo movimiento, por el contrario, sea cualitativo, cuantitativo, de naturaleza o de traslación, es pura doxa, ilusión e inconsistencia: es la nada. Igualmente el tiempo es considerado como carente de consistencia ontológica. El ser es eterno y absolutamente rígido, estático.
En medio de esta forma de orientar la reflexión filosófica, aparentemente sólo los sofistas parecieron darle alguna importancia a fenómenos espontáneos y de carácter diverso como resultan ser todos los fenómenos del ámbito de la cultura. Al distinguir entre lo convencional y lo natural los sofistas dieron un paso gigantesco fuera del esquema griego tradicional. No obstante, y a pesar de que Sócrates y Aristóteles promovieron de alguna manera esta visión dual del mundo: Lo físico y lo humano; lo físico y lo cultural, resultó imponiéndose la concepción estática de Parménides, especialmente a través del platonismo que llevó a su máxima expresión y consecuencias la ontología de Parménides.
Esa visión del mundo, rotundamente mecanicista, fundada exclusivamente en la causalidad eficiente ha resurgido bajo diversas máscaras, vez tras vez. Surgió con Galileo y Newton; obtuvo carta de ciudadanía con el pensamiento de Descartes (quien llegó a evitar el discurso ético por salirse del esquema mecánico); se impuso con el positivismo de Comte y se tornó moda obligada en el materialismo dialéctico marxista.
No podría ser de otra manera: Si en todas estas concepciones del mundo éste es existente en sí y por sí, absolutamente autónomo, luego no puede quedar sitio para el azar, la espontaneidad, la posibilidad o la libertad.
Aun Kant, en el contexto de su Crítica de la razón pura establece el mundo como un todo fenoménico hilvanado por una rígida legalidad. El mundo kantiano es un conjunto de fenómenos previsibles, un todo perfectamente cerrado sobre sí mismo. Hasta el yo empírico no consiste más que en la suma de lo constatable experiencialmente.
Esta visión mecanicista, necesariamente materialista, matemática, del mundo constituye la matriz desde la cual se pretende relegar a las ciencias del espíritu a la mera condición de especulación infundada. Llámese positivismo, cientifismo o panfisicismo, esta postura empalma de maravilla con el punto de vista dominante en los orígenes de la civilización occidental, como lo hemos visto.
La idea, entonces, de que el hombre es un agente libre, dueño y artífice de su destino, se instaló en la mentalidad occidental gracias a la influencia de la tradición judía y de la tradición cristiana. Veamos.
El pensamiento hebreo desarrolló la idea de que el mundo es creatura y no un todo absoluto. Absoluto (que es en sí y por sí mismo) sólo lo es Dios, el Creador. Él ha hecho todo por un acto libre de su voluntad, He aquí un principio cosmológico y ontológico totalmente ajeno a la mentalidad griega.
Este acto creador voluntario de la divinidad es la base para una concepción del tiempo del tiempo ajena igualmente al pensar griego. Los griegos al negarle consistencia al cambio y al devenir restaban importancia a la temporalidad y por ende a la historia. Enfatizaban, por el contrario, la eternidad inmóvil del ser y relegaban los cambios al ámbito de lo ficticio.
El pensamiento judío, por su parte, presupone la temporalidad como algo vital para la vida y la historia humanas. Por eso el: En el principio creó Dios… (Génesis 1:1) no pretende ser una declaración de hechos, una especie de protocolo científico como, equivocadamente, lo interpreta el fundamentalismo religioso o el marxismo ateo. Esa declaración del Génesis es más bien una declaración humano-existencial. Corresponde a la cosmovisión judía en la cual el tiempo es real y propio de lo humano.
La creaturidad de la que participa el hombre, no obstante, no es emanación simple de la divinidad, no es una especie de extensión de Dios. No. La creatura, aquí, es ontológicamente distinta del Creador. Posee la facultad de desligarse, incluso, de que le ha creado. Por eso la caída en el pecado constituye la prueba fehaciente de que el hombre tiene en sus manos su propio destino. Tan lo tiene en manos propias que decide configurarlo de espaldas al Creador.
En este tema hay algo que el Dios hebreo todopoderoso no puede hacer: Intervenir y violentar la libertad del hombre creado. En este discurso antropológico el ser humano no es considerado como en la tragedia griega: un juguete del caprichoso destino. El elevado valor que se le confiere a la vida humana radica, en parte, en que es una vida libre y no un disminuido juguete en las manos de Dios. Esta es la esencia de la dignidad humana en el pensar judío. Para confirmar lo anterior, nos referimos al pensamiento rabínico:
La libertad del hombre de resistir u obedecer la voluntad de Dios constituye una restricción al poder del la Deidad que es totalmente desconocido en el universo físico. Debemos agregar, sin embargo, que esta restricción es un acto de auto-limitación divina. En Su amor al hombre, Dios ha separado, por así decirlo, un área de libertad, en cuyos límites el hombre puede elegir entre el bien y el mal… En el lenguaje rabínico: ‘Todo está en poder del Cielo, excepto la reverencia al Cielo” (Bejarot, 33b). De este modo, el hombre es salvado de ser un autómata.[23]
El concepto mismo de desobediencia no tendría sentido si no es por la libertad que el ser humano tiene para actuar. Podría llegar a afirmarse, incluso, que la historia humana propiamente dicha no arranca sino con la desobediencia humana al Creador. Es el pecado, la rebelión con Dios el punto del cual ha de partirse para explicar todo aquello que es cultura; es decir, todo aquello que en su afán de someter a la naturaleza a su dominio y control, el hombre ha ido creando o descubriendo.
Por esta insistencia en la libertad humana es que la historia, entendida como acontecimientos humanos producto de la acción del hombre, es el ámbito más importante de las escrituras judías. En esta manera de entender el mundo, la vida y el acontecer humano, no ha sitio para el animismo y menos para la divinización de las fuerzas de la naturaleza. Hay, eso sí, una insistencia en el carácter histórico del hombre y de su quehacer, así como de la nación, la fe y las teofanías. Lo vital es el aquí y el ahora. Tan radical es esta insistencia que en el judaísmo las ideas acerca de la inmortalidad aparecieron muy tardíamente: por el tiempo de los Macabeos.
Esta idea de lo histórico, de lo temporal, fue heredada por el cristianismo. De este modo el pensamiento cristiano ve y afirma una teleología en la Creación. No todo es cuestión de leyes y principios físicos. Antes que nada el Universo entero es producto de la voluntad divina y el hombre, muy en particular, ha sido creado con un propósito. Para el cristianismo esta teleología constituye la razón misma de la venida de Cristo al mundo. Él ha llegado para recordarle al hombre cuál es la voluntad de Dios así como a abrir una esperanza escatológica que se concretará en la parousía, en el retorno triunfal del Cristo resucitado al final de los tiempos.
La historia, muy en concordancia con el judaísmo, es de nuevo aquí el ámbito de la teofanía. Y es en la historia, en este lapso que tiene visos de paréntesis entre las “dos” eternidades, que el hombre ha de decidirse a favor o en contra de Dios.
Aquí lo humano, lo cultural, lo histórico, no es sueño, ilusión cercana a la nada, sino definición propia de lo que no es meramente naturaleza. Y Dios mismo reconoce y hace suya esa realidad al hacerse hombre en la encarnación.
Este principio propio del pensar judeo-cristiano implica la capacidad de, la condición de, ser dueño el hombre de su actuar. Puede propiamente hablarse de su actuar. Por esta razón tanto los escritos judíos como los cristianos cargan sobre el hombre la responsabilidad de sus acciones. No se coloca al hombre a la par de la inconsciencia animal. Todo lo contrario. Aun cuando está en medio de la naturaleza y es parte de la sociedad, el hombre no se encuentra determinísticamente lanzado a hacer cosas como controlado por fuerzas impersonales superiores a él. Tampoco se encuentra inerme ante los dictados tiránicos del estado. Siendo lo que es, un ser dotado de capacidad de decisión, determina desde dentro de sí sus propias acciones.
Es por esto que el concepto mismo de pecado implica la plena creencia en la responsabilidad del hombre por lo que hace o deje de hacer. Esta es la diferencia radical existente entre el pensamiento griego, pagano (de Platón, sobre todo) y el pensar de un cristiano como San Agustín.
Los griegos veían el mal como originado en la materia. Pero San Agustín llegó a una importante conclusión después de mucha reflexión: El mal no es. Afirmar lo contrario sería una auténtica excusa, una salida comodona, una forma de evadir el tener que hacer frente a los efectos de nuestras acciones. Pero al rechazar que el mal sea una sustancia, una naturaleza, un objeto, un ente, San Agustín relaciona estrechamente el ejercicio de la libertad humana con el mal moral. Así, el mal es mal precisamente porque es producto y obra de una libertad: Nosotros somos los autores del mal. El mal, entendido de esta manera, viene a revelar la libertad, a ponerla en evidencia. Si soy capaz de hacer el mal, luego soy libre.
Para Paul Ricoeur esta posición cristiana agustiniana, no sólo es un mentís al maniqueísmo sino también a todo determinismo psicológico o sociológico. En sus propias palabras:
… tomar sobre uno mismo el origen del mal es apartar de sí, como una debilidad, la afirmación de que el mal es algo, que es el efecto, en el mundo de las cosas observables, de realidades sean físicas, psíquicas o sociales. Digo: Soy yo quien lo ha hecho… Ego sum qui feci. Ya no hay mal-ser, sólo queda el mal-hacer-por-mí.[24]
Pero la noción cristiana de pecado no implica, así mismo, la plena conciencia de haber podido actuar de otro modo. Consecuentemente, es parte del hombre en cuanto ser libre, el reconocimiento de deberes lo que implica, a su vez, reconocer en el hombre cierta facultad, cierto poder para realizar lo que debe hacer. Este razonamiento quiso emplear Kant pero, a mi parecer, fracasó por haber sustituido “hacer el mal” por “cumplir con el deber” (si debo, puedo, entonces soy libre). Por esto, precisamente, el razonamiento kantiano se ve negado en la realidad concreta ya que pretende que se de un actuar completamente racional cuando, de suyo, actuamos por otras muchas motivaciones. Esto es suficiente para negar la efectividad del imperativo categórico.
Volvemos, pues, a afirmar que la concepción cristiana del mal como una dimensión moral pone en evidencia la libertad como autodeterminación. No somos los seres humanos seres compelidos por el deseo, el miedo o la inevitabilidad de lo fatal. Actuamos porque decidimos hacerlo.
Esta concepción antropológica entró en Occidente por la influencia judeo-cristiana. Quien ve de esta manera las cosas, aunque sea ateo, no puede decirse no-cristiano.
El pensamiento liberal tiene en cuenta estas ideas ético-antropológicas. De alguna manera constituyen una explicación de la vida en sociedad pues ésta existe para salvaguardar esa esencial libertad humana. En palabras más actuales: La sociedad existe para salvaguardar la esfera de vida privada del individuo.
La ley, a su vez, lo mismo que el aparto gubernamental, debe verse como instrumento para garantizar al hombre esa esfera de vida privada. En busca de ese objetivo debe estar al servicio de la justicia. Han de perseguir, juzgar y castigar a quienes actuando voluntariamente violen el ámbito privado de terceros. Esto es, han de deducirles las correspondientes responsabilidades puesto que actuaron en el completo ejercicio de una voluntad auto-determinada.
Por estas mismas razones es que la coacción arbitraria, para el pensar liberal, es considerada como un terrible mal: Mutila al hombre en lo más sustantivo de su ser impidiéndole lo más esencial -qua hombre- como es tomar en sus manos su destino y su existencia.
Corolario de todo esto viene a ser, entonces, el que los gobiernos totalitarios, socialistas, paternalistas, etc., sean, por definición, enemigos absolutos del hombre y de todo lo más genuinamente humano. No importa que se diga lo contrario.
*El doctor Julio César De León Barbero es director del Area de Filosofía del Centro Henry Hazlitt, de la Universidad Francisco Marroquín.
Bibliografía
Arendt, Hannah, Los orígenes del totalitarismo, Grupo Santillana de Ediciones, S. A., España, 2001 (3ª. ed.).
Arnaudo, Florencio José, Las principales tesis marxistas, Buenos Aires, Ed. Pleamar, 1975.
Bárcena, Fernando, Hannah Arendt: Una filosofía de la natalidad, Editorial Herder, Barcelona, 2006.
Bastiat, Frédéric, La ley, Guatemala, Centro de Estudios Económicos Sociales, 1965.
Cabanellas, Guillermo, Diccionario de derecho usual, Buenos Aires, Ed. Heliasta, S. R. L., 1976, 11ª edición
Comay, Arié (ed.), Valores del judaísmo, Jerusalem, Israel, Keter Publishing House Jerusalem, Ltd., 1981.
Copleston, Frederik, Historia de la filosofía, Barcelona, Ed. Ariel, 1980, (Tomo 9).
Descartes, René, Discurso del método. Meditaciones metafísicas, Traducción e introducción de García Morente, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, 4ª ed.
El clamor por la tierra. Carta pastoral colectiva del episcopado guatemalteco, Guatemala, Nuestra Imprenta, (s. f.).
Ferrater Mora, José, Diccionario filosófico, Tomo 3, K-P, Madrid, Alianza Editorial, 1984 (5ª ed.).
Gibellini, Rosino, et. al., La nueva frontera de la teología en América Latina, Salamanca, Ed. Sígueme, 1977.
Hartmann, Nicolai, Ontología, I Fundamentos, (Trad. de José Gaos) México, Fondo de Cultura Económica, 1959.
Hazlitt, Henry, Los fundamentos de la moral, Buenos Aires, Centro de Estudios para la Libertad.
Laski, Harold, El liberalismo europeo, México, Fondo de Cultura Económica, 1969 (Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 81).
Lévi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, México, 1964.
Linton, Ralph, Cultura y personalidad, México, Fondo de Cultura Económica.
Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Aguilar, 1973.
Maquiavelo, Nicolás, El príncipe, Madrid, Espasa-Calpe, 1964.
Mill, John Stuart, Sobre la libertad, Prólogo de Isaiah Berlin, Madrid, Alianza Editorial, 1970.
Ortega y Gasset, José, Pasado y porvenir para el hombre actual, Madrid, Revista de Occidente, 1962.
Peter, Laurence y R. Hull, El principio de Peter. Tratado sobre la incompetencia o porqué las cosas van siempre mal, Barcelona, Plaza & Janés, S. A., editores, 1979.
Prinz, Alois, La filosofía como profesión o el amor al mundo. La vida de Hannah Arendt, Editorial Herder, Barcelona, 2001
Ricoeur, Paul, Introducción a la simbólica del mal, Argentina, Editorial La Aurora, 1976.
Rousseau, J. J., El contrato social, Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana (educa), 1980.
Schilling, Kurt, Desde el Renacimiento hasta Kant. Historia de la filosofía, México, Uthea, 1965 (130/130a).
Thomson, David, et. al., Las ideas políticas, Barcelona, Editorial Labor, 1967.
Von Mises, Ludwig, La acción humana. Tratado de economía, Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 1980 (3ª edición).
Von Hayek, Friedrich, Individualismo verdadero y falso, Buenos Aires, Centro de Estudios sobre la Libertad, (s. f.).
——-, El orden de la libertad, Trad. de Rigoberto Juárez-Paz, Guatemala, Universidad Francisco Marroquín, 1977.
——-, Derecho, legislación y libertad, Madrid, Unión Editorial, S. A., 1979 (3 vols.)
Weber, Max, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, México, Premia Editora, 1979.
[1] Bentham, Jeremy, Principios de la moral y la legislación, citado por H. Hazlitt en Los fundamentos de la moral, p. 44.
[2] Gutiérrez, Gustavo, Práxis de liberación y fe Cristiana, en LA NUEVA FRONTERA DE LA TEOLOGÍA LATINOAMERICANA, Rossino Guibellini, editor, Editorial Sígueme, Salamanca, 1977, p. 23-24.
[3] Vidales,m Raúl, Cuestiones en torno al método en la teología de la liberación, IBID, p. 51.
[4] Boff, Leonardo, Liberación de Jesucristo por el camino de la opresión, IBID, p. 120.
[5] Segundo, Juan Luis, Capitalismo-socialismo, crux theologica, IBID, p. 236-237.
[6] Míguez Bonino, José, Praxis histórica e identidad Cristiana, IBID, p. 258-259.
[7] El clamor por la tierra carta pastoral colectiva del episcopado guatemalteco, Nuestra Imprenta, Guatemala, (s.f.), 3.2.2.
[8] Ibid., 4.3.
[9] Ibid., p. 14.
[10] Ibid., p. 15
[11] Freud, S., El malestar en la cultura, en Obras III, Madrid, 1968, p. 35-36.
[12] Hayek, F. A., Derecho, legislación y libertad, vol. III, p.238-239.
[13] Ibid., p. 238.
[14] Citado por Copleston, F., en Historia de la filosofía, Ed. Ariel, Barcelona, 1980, Tomo 9, p. 205.
[15] Hayek, F. A., Derecho, legislación y libertad, II, p. 240.
[16] Peter, Laurence y R. Hull, El principio de Peter. Tratado sobre la incompetencia o por qué las cosas van siempre mal, Plaza y Janés, S. A., editores, Barcelona, 1979 (12ª. edición)
[17] Mises, Ludwig von, Op. Cit., p. 879.
[18] Mises, Ludwig von, Op. Cit., p. 922-923.
[19] Bastiat, Frédéric, La ley, Centro de Estudios Económico-Sociales, Guatemala, 1965, p. 24.
[20] Ibid., p. 54-55.
[21] No es por puro fastidiar que me pregunto cuáles serán los datos que respecto a las donaciones, sobre todo a nivel individual, existirán en Cuba, en Corea del Norte o en la Venezuela chavista. ¿Habrá alguna capacidad individual en esos países que llegue siquiera a donar la mitad de lo que los estadounidenses son capaces de regalar? ¿Cuentan los ciudadanos de esas naciones con recursos propios tales que les permitan practicar de modo semejante la caridad?
[22] Mises, Ludwig von, Op. Cit., p. 1212.
[23] Valores del judaísmo, Arié Comay, ed., Keter Publishing House Jerusalem Ltd., Jerusalem, Israel, 1981, p. 78.
[24] Ricoeur, Paul, Introducción a la simbólica del mal, Editorial La Aurora, Argentina, 1976, p.174.