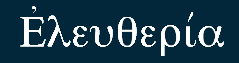El problema del orden en la sociedad
Julio César De León Barbero*
Viene del número de Verano, 2009
El capítulo anterior lo concluimos con una cita tomada de la obra de Ludwig von Mises, La acción humana, que reza así:
… el fin único de las normas legales y del aparato estatal de coacción y violencia es el permitir que la cooperación social pacíficamente funcione.[1]
Tal referencia se dejó asentada con el propósito de esclarecer la cuestión de los límites a los que queda reducida la acción de quienes ejercen poder desde el gobierno. Pero ahora, en el presente capítulo, lo que nos interesa es eso que denomina Mises la cooperación social o lo que viene a ser lo mismo: el orden propio de la vida en sociedad.
En ese orden de ideas es necesario plantear asuntos como los que siguen: ¿Es la vida en sociedad un todo ordenado o no lo es? ¿A qué responde el orden de la sociedad, si lo hay? ¿Cuál es la naturaleza de dicho orden? ¿Cómo se origina o dónde reside su origen?
No deja de ser una postura común el afirmar que la cooperación de la que habla Mises en la cita de arriba no es posible a menos que sea producto de una dirección o de una voluntad que expresamente la provoque y dirija. Son muchos los autores, tanto antiguos como modernos, que han empleado litros de tinta para defender tal creencia: Desde Platón hasta Marx.
Dado lo anterior se impone partir de un supuesto distinto planteando la posibilidad de que el orden de la vida social se sustente en “fuerzas” que no se encuentran bajo nuestro control; que la armonía propia de la cooperación pacífica en sociedad no obedezca a imposiciones externas. Los argumentos y justificaciones de esta postura pueden ayudarnos a eliminar la nociva superstición de que sólo hay orden allí donde una razón y una voluntad específicas lo crean y lo imponen.
Aparte de eliminar la popular creencia mencionada también sacaremos a flote aquellas consecuencias nocivas que se abaten sobre la sociedad de persistir en esa actitud ingenieril que pretende construir el orden social como si de construir un puente o un edificio se tratase.
Coloquemos en primer lugar lo siguiente: Toda agrupación de individuos –incluyendo a los seres no racionales- se caracteriza porque sus miembros exhiben patrones de conducta que son más o menos predecibles. Esto, como lo sabemos por las investigaciones correspondientes, puede muy bien surgir de la especialización en las tareas a efectuar como ocurre con las abejas, las hormigas y otros animales. Aparte de la eficiencia se logra con ello evitar que la vida en el grupo sea un caos en el cual cada individuo se vería constantemente amenazado.
Los etólogos, como el gran amigo de la infancia de Friedrich Hayek, Conrad Lorenz, que se dedican a estudiar el comportamiento y la vida en común de los animales, no son los arquitectos de la elemental armonía que rige en hormigueros, colmenas y hordas de chimpancés. Lo que los científicos han hecho es encontrar que en hormigueros, enjambres y hordas de monos los individuos desempeñan tareas especializadas de liderazgo, de defensa, de recolección de alimento, de crianza y cuidado de las crías y un sinfín de otras labores. Semejantes patrones de comportamiento ayudan, entre otras cosas, a que los conflictos se minimicen y se resuelvan cuando se presentan regularmente sin daño para las partes involucradas.
Al analizar lo que ocurre con los seres humanos, especialmente con aquellas formas de vida en sociedad altamente complejas (denominadas con propiedad civilizadas), no podemos sino reconocer diferencias abismales en comparación con los conglomerados subhumanos por muy evolucionados que sean.
La diferencia más importante, al parecer, es que en el caso de los seres humanos la herencia biológica se encuentra relegada a un plano inferior y su función respecto al comportamiento es secundaria. Contrario a los animales inferiores al hombre pues aunque existe en algunas especies imitación y aprendizaje, se trata de niveles elementales dado que la información genética suele ser el factor determinante en su conducta.
En el ámbito humano debe hablarse más bien de una herencia cultural. Aquí el aprendizaje se ha constituido en el factor principal decisivo para la conducta. Por tal razón nos preocupamos tanto de la educación –no limitada ni entendida como educación formal y escolar- de las nuevas generaciones. Sin ese proceso de transmisión de conocimientos prácticos todos los logros que la humanidad alcanzó en el pasado no sólo carecerían de importancia sino que cada nuevo ser humano que viene a este mundo tendría que enfrentarse al mundo exactamente como lo hizo el primer hombre hace millones de años. Es decir, sin la transmisión de la herencia cultural, cada cual tendría que aprender por sí solo, de manera inevitable, cuáles son las conductas y los comportamientos que contribuyen a la cooperación y cuáles la arruinan. La humanidad en realidad no habría dado ni solo paso en dirección contraria a la pura y nuda naturaleza. Esto último es, en efecto, lo que sucede con los organismos distintos al hombre.
Este conocimiento constituye un legado de los antepasados y resulta tan determinante que todo el equipamiento instintivo del hombre (tan apreciado por doctrinas como la de Freud y la del darwinismo social) queda supeditado al mismo. Aun urgencias tan elementales como la ingesta de alimentos puede relegarse, postergarse, en un acto de heroísmo o en una simple huelga de hambre. De este modo la herencia cultural que nos moldea constituye y hace surgir una abismal diferencia entre el hombre y las bestias y nuestra vida en sociedad se vuelve extremadamente compleja. Quizás por ello un antropólogo como Ralph Linton al comparar la asombrosa complejidad de la vida social humana con la de los animales gregarios, se ve conducido a exclamar:
Tan profundo es el abismo que separa estas sociedades de las humanas más sencillas, que el desarrollo de nuestros propios patrones de vida social tiene que considerarse como un tour de force evolutivo. Nosotros somos antropoides que estamos tratando de vivir como termes, careciendo de la mayor parte de su propia dotación. ¡Qué no habríamos hecho si tuviéramos instintos![2]
Es comprensible el pasmo de Linton. Por ello, sin duda alguna, comete dos errores gravísimos: 1) El de pensar que la evolución humana relacionada con la cultura es algo que, apartado de lo meramente biológico, se convierte en una especie de alienación o desvío anormal; 2) pensar que los logros del hombre serían mayores si viviésemos en el rigor de lo instintivo.
A ello es necesario responder que si no fuera por la herencia cultural, lo inevitable de la naturaleza nos haría quizás más disciplinados, pero -eso sí- jamás hubiera surgido eso que llamamos progreso, eso que llamamos vida civilizada, aparte de que nada –claro está- nos diferenciaría de las bestias.
El esfuerzo por construir lo que puede ser una ontología de lo social.
A la existencia de un orden en la sociedad es que debemos el nacimiento y desarrollo de ciencias como la sociología, la antropología cultural, la ciencia política, la economía y otras que estudian los fenómenos propios de la vida social. No sería exagerado afirmar aquí que todas esas ciencias están encaminadas a estudiar, comprender y describir algún aspecto propio del orden social o estrechamente ligado al mismo.
En los últimos años, sin embargo, se ha producido un esfuerzo significativo y un particular interés por explicar la naturaleza de todo el entramado de normas y patrones de conducta. Dicho interés y dicho esfuerzo se justifican porque el sistema normativo es lo que confiere cohesión y permanencia a la vida humana en sociedad a lo largo del tiempo.
No hay qué confundir los planos de la existencia humana. Aunque ciertamente los procesos reproductivos estrictamente biológicos hacen posible la perpetuación del grupo, de la especie o raza humana, hablar de la perpetuación en el tiempo de la vida social es otra cosa. El asunto central es que la sociedades humanas prevalecen históricamente no sólo porque surgen nuevas generaciones que sustituyen a las anteriores sino, más que nada, porque los nuevos miembros son asimilados y reproducen, mantienen y transforman la herencia cultural –no genética- que permite y facilita la interacción y la cooperación. Más brevemente: la sociedad humana se perpetúa en la medida en que la información relacionada con normas y conductas se y transmite a las nuevas generaciones.
Lo que llamamos aquí orden social es llamado por los antropólogos, patrones culturales. Otra forma de referirse al orden es en términos de forma de vivir. Poco importa si se utiliza un vocablo u otro; lo que sí debe dejarse en claro es que, todo caso, nos estamos refiriendo a formas conductuales ricas en número que permiten esperar una respuesta determinada en situaciones concretas de interacción y cooperación. Un efecto sumamente saludable de estos patrones conductuales es que guían a los seres humanos en la consecución de sus metas y les permiten funcionar en un mar de circunstancias que no pueden someterse a control imprimiendo a las expectativas humanas un sello de relativa certidumbre.
¿En qué consiste todo ese entramado de normas, patrones de comportamiento y condicionamientos? ¿Cuál es la naturaleza de esta esfera espiritual de valoraciones y tendencias –e incluso tabúes- que no sabemos exactamente de dónde viene ni a dónde va?
No estamos ante un sujeto histórico o supersujeto; tampoco es una especie de conciencia colectiva o superconciencia; pero una de sus características es que esta espiritualidad socio-antropológica en su evolución y cambios, en su dinamismo, aunque atada al devenir histórico no sólo sobrevive al individuo sino que lo constituye.
Ese carácter particularmente enigmático provocó que en el pasado surgieran propuestas de tipo metafísico para explicar en qué consiste el orden social. Por vía de ejemplo recordemos a Hegel quien le denominó simplemente espíritu objetivo. Peor aún, creyendo que lo había atrapado encerrándolo en término tal, lo imaginó en términos de una unidad sustancial. Esto, como era de esperarse, condujo a Hegel a considerar a los individuos humanos como simples emanaciones o expresiones de aquella sustancia.
Hay que decir que la concepción hegeliana y otras similares (que sólo son una variante del hegelianismo) no pueden sostenerse y por lo tanto hay que rechazarlas. Pero la imposibilidad de una sustancialidad del orden social enraizado en el espíritu objetivo no hace sino preservar el problema de su naturaleza y manera de ser. Problema que no puede sino resolverse desde otra perspectiva ya que se trata de dar cuenta del derecho, la moral, las costumbres, etc.
Nicolai Hartmann al abordar cuestiones como la que aquí nos ocupa deja constancia de las limitaciones que el abordaje de la cuestión encierra. Hacia el año de 1934 escribió en su célebre Ontología lo siguiente:
En su actual estado de atraso, aún no se halla en modo alguno la ontología en situación de bastarse para esta tarea; lo que hoy podemos hacer es, a lo más, sólo un previo trabajo fenomenológico: la descripción de los procesos y relaciones típicas en la vida del espíritu objetivo.[3]
Describir los procesos y relacionarlos es todo lo que se puede hacer, afirma Hartmann. De esa cuenta la cuestión del origen y la naturaleza del orden social quedan sin abordar.
Se puede afirmar, sin mayores pretensiones, que el Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek ha realizado un esfuerzo muy significativo lo que Hartmann consideraba en 1934 una tarea meramente descriptiva. Y a mi parecer los esfuerzos hayekianos han tenido un éxito digno de ser resaltado. Hayek, afirmo sin ambages, ha elaborado los perfiles de una ontología de lo social.
Desde que Hayek comenzó su itinerario intelectual como un académico orientado por las ideas del liberalismo clásico se percató de la importancia de abordar la cuestión del orden social, de su origen y de su naturaleza. Desde su popular obra Camino de servidumbre (1944) venía dando muestras de entender la magnitud de la cuestión y en Los fundamentos de la libertad (1960) deja entrever la orientación que su propuesta tiene al tratar lo relacionado con las normas morales y el estado de derecho. Pero es al referirse a unos principios meta-legales que posibilitan la discusión en torno a la bondad o maldad de las leyes que su postura la solución por él propuesta se torna más clara. Sin embargo es Derecho, legislación y libertad la obra en la que Hayek, ya septuagenario, proporciona un auténtico y consistente discurso acerca de lo que aquí llamamos una ontología de lo social.
Entre las características que Hayek descubre en la naturaleza del orden social la que más sobresale es la relación que los patrones culturales de conducta tienen con el ser humano de modo que puede afirmarse que el proyecto hayekiano de una ontología de lo social se encuentra estrechamente vinculado a una particular concepción antropológica. Esto podría resultar discutible para quienes exigen que la ontología –en general- se encuentre radicalmente diferenciada de lo antropológico. Pero a quienes eso requieren habrá de interrogarlos preguntando: ¿Es que todas las regiones del ser pueden fácilmente divorciarse de la región antropológica? No quiero restar importancia al hecho de que la ontología sea ni más ni menos ontología. No obstante creo legítimo preguntar: ¿Algo que ha venido a ser parte constitutiva del hombre puede tratarse independientemente de éste?
Si la respuesta a la última pregunta planteada es afirmativa parece que no se puede evitar caer en la insostenible doctrina hegeliana de una especie de sustancia universal, general, cuasi divina de la cual los seres humanos venimos a ser únicamente una manifestación. La otra posibilidad es dejarse absorber por la idea de que lo social –sobre todo el orden social- es una especie de super persona, de super yo con vida propia, propia inteligencia y voluntad. Y una tercera posibilidad es plegarnos al repetido discurso marxista de que lo social y lo histórico son producto de fuerzas sobre humanas, de leyes necesarias propias de la materia cometiendo así un historicidio o un sociocidio pues lo que hace histórico a lo histórico y social a lo social es precisamente su apertura a infinitas e insospechadas posibilidades.
Con Hayek entramos a un terreno desconocido para muchos en el ámbito de las ciencias sociales. Con el proyecto hayekiano nos encontramos una ontología de lo social que se aparta totalmente de las formas tradicionales de relacionar los patrones culturales con el ser humano. En el Epílogo del volumen tres de Derecho, legislación y libertad, Hayek critica y rechaza frontalmente la postura que descansa
… en el supuesto de que sólo puede haber dos fuentes de humana valoración, … ‘primaria’ y ‘secundaria’. Refiérese la primera a las valoraciones humanas de tipo innato, es decir, a las genéticamente determinadas, mientras que la segunda alude a aquellas otras que son ‘producto de racional elaboración’.[4]
La propuesta hayekiana no se desliza en un biologicismo estrecho. Hayek reconoce todo lo que se ha logrado desde la teoría darwiniana de la evolución para rastrear lo que en la antropología biológica se conoce como la historia natural del hombre. A lo que Hayek se resiste es a reducir lo cultural a aspectos genéticos.
Con el mismo vigor Hayek se aleja también de la creencia tan difundida en las ciencias sociales de que los complejos modos de conducta y las normas que rigen la conducta son resultado de una elaboración deliberada y consciente. Esto no significa apostar por un irracionalismo de los que abundan en la historia de la filosofía. Hayek acepta sin mayor trámite la capacidad racional del ser humano y asegura que es un importante don antropológico. Lo que Hayek declina aceptar es que nuestra capacidad racional haya producido, diseñado o construido intencionalmente el orden propio de la vida en sociedad. La posición hayekiana al respecto se percibe en las siguientes palabras:
La realidad cultural no es de índole natural ni artificial; no ha sido racionalmente diseñada ni establecida por vía genética.[5]
Para Hayek el orden social es antes que una parte de la naturaleza o un artificio elaborado antojadizamente, resultado de un largo y a la vez lento proceso de evolución. Claro que no tan lento ni tan largo como lo ha sido la evolución a nivel biológico. En el proceso evolutivo de la cultura sobrevivieron patrones de conducta descubiertos por casualidad pero que demostraron ser efectivos para promover la cooperación pacífica y la convivencia. Aquellos patrones conductuales se transformaron en instituciones merced a la imitación y a la diseminación intra grupal.
Hayek afirma, a la vez que:
Resulta tal vez igualmente erróneo atribuir a la mente humana el origen de la cultura como afirmar que ésta haya engendrado a aquélla.[6]
El significado de esta última cita es que tanto la cultura como la capacidad racional del hombre resultan ser interdependientes. Los patrones culturales que se impusieron en la competencia evolutiva afectaron el desarrollo psicológico del hombre y la piscología humana, así afectada, condujo a ensayos novedosos. Mente y cultura han atravesado por un proceso simultáneo, no sucesivo, de evolución.
Hayek no sólo enfatiza el componente manifiesto de la cultura como objetos, herramientas, construcciones, etc., sino que pone de relieve esa dimensión que puede llamarse no manifiesta de la misma y que tiene que ver con lo psíquico: conocimientos, valores, actitudes, etc. Argumenta a favor de que todo esto, constitutivo del orden social, es el resultado de un proceso evolutivo que a la par que conformaba la mente individual, confería superioridad y permanencia a los grupos humanos que lo adoptaron y garantizaron, por eso mismo, su propia supervivencia.
Otro ingrediente de la ontología hayekiana de lo social es su énfasis en que el avance, transformación y diseminación del orden social –tal como es conocido en occidente-, no obstante su reciente aparición en la historia, ha avanzado rápidamente dejando atrás a la evolución meramente biológica. La cuestión es que la transmisión de la herencia cultural es más dinámica en comparación con la transmisión de los cambios genéticos que requieren de muchísimo tiempo y de muchísimos ejemplares antes de que pueda fijarse definitivamente como constituyente de una clase de organismo. Por vía de ejemplo: se diseminó más rápidamente el uso del fuego que el crecimiento del pelo en los elefantes para combatir el frío.
Es necesario mencionar también que la transmisión intersubjetiva de aquellas conductas que provocan el aparecimiento del orden social, con todo y ser heredada y aprendida, no anula la perfecta individualidad de cada quien. Al contrario, parece ser que para Hayek únicamente es posible mantener y resguardar la individualidad personal en el contexto de un orden social concebido a su manera.
En la distinción hecha por Hayek entre un individualismo falso (propio de la tradición racionalista y socialista de Francia) y un individualismo verdadero (propio de la tradición empirista y liberal de Gran Bretaña) dejó en claro que el primero deriva en una masa informe en la cual se ha perdido la individualidad de cada quien.
El rechazo hacia la teoría evolutiva del orden social.
La ontología de lo social expuesta arriba ha sido rechazada debido a una serie de factores que van de lo emocional a lo lógico y de la pereza mental al simple acomodo. Quiero decir que predomina en muchos una ceguera que impide aceptar evidencias; quizás debido a que han quedado tan afectados por su fe en que la razón humana lo puede todo les resulta imposible aceptar que haya algo en este complejo universo que no sea producto del ingenio humano. Aparte de lo anterior, el rechazo a la hayekiana ontología del orden social nace de ideas equivocadas respecto a la función propia del gobierno y de los gobernantes. Esta ideas, a cuales más populares, depositan en manos de quienes gobiernan la responsabilidad de controlar, dirigir y conducir la vida ciudadana con miras de concretar determinadas finalidades.
Por ejemplo, totalmente a contra corriente de la evidencia histórica, pensadores como Karl Marx creyeron que la paz y la armonía entre los hombres no podía lograrse ni mantenerse a menos que alguien con pleno poder ejerciera una hegemonía completa sobre las humanas creaturas.
Lamentablemente las ideas equivocadas de Marx continúan inspirando a políticos e intelectuales en América Latina. Muestra de ello es el discurso populista que de un socialismo light ha pasado a ser un socialismo duro, agresivo, que niega la propiedad privada y constituye hoy –en nuestro sub-continente- el principal ariete en contra de la iniciativa privada a todo nivel. Gracias a lo anterior se estatizan empresas en Venezuela, Bolivia y Ecuador sin importar el origen del capital que las constituye.
Si nos detenemos aunque sea para un análisis superficial de estas corrientes ideológicas ( es decir, no científicas) se descubre que la armonía y la paz sociales son sinónimo de un silencioso sometimiento de todos los ciudadanos a unos fines considerados superiores por quienes creen estar en posesión de un conocimiento que nadie más puede tener. Esta supuesta superioridad de intelección de que hacen gala políticos y gobernantes rinde un tributo extremo a una fe infantil en la razón que no se conoció ni el siglo XVI siglo en el que la razón sustituyó a Dios. En aquel siglo Descartes estaba convencido de que lo mejor repartido en el mundo era la capacidad racional.[7] Que la verdad estaba hecha para la razón y viceversa. La razón, por lo tanto no podría jamás equivocarse. Y que los errores, consecuentemente, cometidos por los seres humanos al pensar no son responsabilidad del raciocinio sino asunto estrictamente metodológico. En estos desvaríos, Descartes llegó a afirmar que los proyectos concebidos por una sola mente (entrenada en el método propuesto por él, claro está) resultaban superiores a los propuestos por varias mentalidades ajenas a su metodología.
Afortunadamente las investigaciones y reflexiones de pensadores propios de la tradición británica colocaron a la razón en su verdadero lugar. Esto ocurrió gracias a la obra de John Locke y David Hume quienes sin renegar de la razón arrojaron luz sobre su función y capacidades. Aunque pueden señalarse flaquezas y deficiencias en la propuesta propia del empirismo británico lo cierto es que la infantil confianza en el poder de la razón recibió un golpe verdaderamente devastador.
Desde la perspectiva de Locke y de Hume la razón tiene un ámbito de operación y en sus limitaciones es subsidiada por un tipo de conocimiento que es transmitido generacionalmente y que está encarnado en hábitos y costumbres. Partiendo de aquí Hayek afirma sin cortapisas que, por ejemplo, la moral no es un resultado de la razón sino un presupuesto de la misma.
Ahora bien, una vez que se ha demostrado que hay cuestiones de las cuales la razón no es capaz, entre ellas la generación y producción del orden social, si se sigue insistiendo en que este último puede ser moldeado y arreglado antojadizamente, debe haber razones de otra índole y que no pertenecen al campo ni de la ciencia ni de la filosofía. Podría pensarse, por el momento, en que nos hallamos ante meras racionalizaciones tendientes a encubrir una sed insaciable, patológica, de poder, de control sobre las vidas de los ciudadanos.
Cuando ese delirio por el poder se encuentra con un medio en el que es popular la idea de que el gobierno y los gobernantes deben satisfacer todas las demandas de la población, nos encontramos ante una incubadora en la cual madura muy pronto el autoritarismo y el totalitarismo. Con un discurso orientado a terminar con la pobreza, la desnutrición y la falta de educación, políticos megalómanos y fascinados con el poder acceden fácilmente a la esfera gubernamental.
En este punto resulta saludable efectuar la siguiente aclaración: se comete un grave error y una malsana confusión al relacionar la palabra derechos con las necesidades propias de la vida humana. Nadie por supuesto duda que el trabajo, la vivienda, el alimento, el vestido, el transporte, la educación, etc., son necesidades propias de todo individuo. Sin mencionar nada de esto en particular Aristóteles había descubierto que a eso y más aspira todo ser humano cuando afirmó que todos deseamos la mejor vida posible. El problema surge cuando a todas esas necesidades se les denomina derechos; y no es sólo una monstruosidad semántica, que ya sería un verdadero problema. Se comete una completa tergiversación del concepto de derecho. Veamos.
Todo derecho que se precie de ser auténtico tiene como característica inherente la generación de obligaciones para algún sujeto concreto. Al respecto no está de más recordar lo que Cabanellas registra en su Diccionario de Derecho Usual:
Para que el Derecho, tanto objetivo como subjetivo, no constituya mera ilusión, aspiración vana, frustrada pretensión, requiere, como elemento esencial, aun cuando se le haya negado a veces, el factor coactivo, la reserva potencial que permite, mediante la fuerza material si es preciso, apremiar, compeler u obligar al acto de abstención que nos corresponde contra la indiferencia, la pasividad, la resistencia o la agresión ajena, o para el cumplimiento del deber de otro.[8]
A la luz de lo anterior, sucede que si tener vivienda, la educación, el transporte, la salud, percibir un salario “digno”, y cualquier otra necesidad adquiere la condición de “derecho” significa que alguien concreto tiene forzosamente la obligación de proveer lugar donde vivir, escuela, vehículo, servicios de salud y un “buen” salario. Si no ocurre así, ese alguien debe ser denunciado, perseguido y compelido a proveer todo lo dicho. Pero como todo esto carece de sentido hablando de seres humanos con nombre y apellido, la función de proveedor de todos esos servicios se ha hecho recaer en esa ficción que se llama estado o gobierno.
Las cosas han llegado a tal extremo en los países latinoamericanos que tales “obligaciones” se han incorporado al texto de la Constitución en estas naciones. Por vía de ejemplo el llamado “derecho al trabajo” es parte de la Constitución cubana desde 1940 (Art. # 60), se encuentra en la Constitución guatemalteca desde 1945 (Art. 55) y se incorporó en la Constitución venezolana en 1947 (Art. 61).
Así se introdujo no sólo una confusión semántica sino una aberración jurídica en los documentos constitutivos del estado. Lo que otrora significó un auténtico derecho a percibir el pago acordado por lo producido, se ha convertido en la exigencia de estar siempre empleado y no padecer el desempleo, a disfrutar todo el tiempo de una plaza, de una posición en el aparato productivo.
Lo anterior ha dado como resultado que grupos de presión organizados instrumentalicen al aparato gubernamental. Las presiones son constantes para que se emitan leyes y los que gobiernan lleven a cabo acciones y adopten políticas que redunden en beneficio de la “clase trabajadora”. En este sentido hemos de incluir dentro de esos grupos de presión no sólo a las organizaciones sindicales sino a otros gremios incluidos algunos sectores empresariales, industriales y agropecuarios que suelen “defender” la economía de mercado siempre que la competencia no se instale en el sector productivo al que están dedicados. Lo cierto es que todos estos pertenecen al conjunto de quienes creen que el gobierno debe emplear su poder para promover y alcanzar fines particulares y de corto plazo.
En una postura completamente opuesta a lo asentado en los párrafos anteriores, si se acepta la ontología de lo social sostenida por Hayek se descubrirá que el papel del gobierno y de las leyes en la sociedad es harto diferente. Hayek parte de la idea de que existen evidencias innegables respecto a que la vida en sociedad surgió gracias al descubrimiento hecho por el hombre de que cooperando cada quien puede alcanzar más fácilmente sus metas y objetivos.
Es fácil ver cómo la cooperación pacífica sustituye al conflicto en la visión hayekiana de la sociedad. Fue la división del trabajo lo que convenció a los hombres de lo valioso que resulta la cooperación voluntaria y pacífica para conseguir la concreción de metas sin número y de enorme diversidad.
El origen de la vida en sociedad planteado en el párrafo anterior conduce a prescindir de un “director” o “líder” que ordene la vida de los hombres en sociedad, especialmente porque nadie posee las capacidades cognitivas para ejecutar semejante tarea. Lo que surge, a la vez, es un ordenamiento mucho más complejo pues descansa en un conocimiento dispersos de vastas proporciones. Por esto mismo ese orden surgido desde dentro, autogenerado, permite alcanzar un sinfín de propósitos inimaginables y por supuesto permite la libertad entendida como la capacidad de que cada quien actúe desarrollando sus propios planes y persiguiendo lo que considere valioso.
La fundamentación del respeto mutuo se encuentra en que esa cooperación se concreta gracias a acuerdos voluntarios –cuyos detalles se han ido conformando en gran medida gracias a la costumbre- que tienen que ver con los medios a emplear y no con las finalidades personales de los involucrados. Se descartan, así, todos aquellos medios que resultan perjudiciales a los intereses ajenos; es decir, se prohíben aquellos medios que violan la libertad, la propiedad y la vida de los demás.
Optar por esta concepción del orden social conduce a adoptar una posición respecto al papel del poder público contraria a la que adoptan los que piensan que el orden es algo que se debe imponer sobre la gente. La idea del orden espontáneo requiere que el aparato de coerción estatal esté al servicio del estado de derecho y se ocupe de impartir justicia, de administrar las leyes generales e iguales para todos, preservando de esa forma tanto la paz como el orden mismo.
Requiere, la visión del orden espontáneo, que la función principal del gobierno no sea la de conceder privilegios a unos a costas de los demás. Consiste, eso sí, en tratar igualmente a todos los ciudadanos desde el punto de vista de la ley y la justicia.
En esa línea de ideas el poder que recae sobre el aparto gubernamental debe estar al servicio de la seguridad de los ciudadanos; seguridad en tres niveles: a nivel jurídico, a nivel civil y a nivel fiscal. Esto requiere que la justicia sea pronta y efectiva; que la delincuencia sea combatida y se castigue a los antisociales; y, que no haya cambios constantes en la política fiscal. La vida de los seres humanos requiere un ambiente de seguridad que permita pensar y desarrollar planes a largo plazo tanto productivamente como existencialmente.
Si hay, pues, seguridad en los niveles expuestos arriba cada quien llevará a cabo aquellas acciones que, a su criterio le conduzcan a lograr un mayor bienestar lo cual se traduce en un incremento del bienestar de los demás. Esto es absolutamente posible porque el egoísmo y el altruismo (que tanto han dado de qué hablar) no son opciones extremas y excluyentes, sino metas que pueden lograrse a la misma vez aunque, como decía Adam Smith, uno no se lo proponga voluntariamente. En palabras de Henry Hazlitt:
El fin último de la conducta de cada uno de nosotros, como individuos, consiste en maximizar la propia felicidad y el propio bienestar. Por lo tanto el esfuerzo de cada uno como miembro de la sociedad consistirá en persuadir e inducir a todos los demás a actuar del mismo modo, con el fin de maximizar la felicidad o bienestar a largo plazo de la sociedad como un todo y aún, de ser necesario, de prevenir por la fuerza que alguien proceda en el sentido de reducir o destruir esa felicidad o bienestar. Y es que la felicidad y el bienestar de cada uno promueven con la misma conducta que sirve para promover la de todos. Recíprocamente, la felicidad y bienestar de todos se promueve con la conducta que promueve la felicidad y el bienestar de cada uno. En el largo plazo, las metas del individuo y de la “sociedad”, (considerando que “sociedad” es el nombre que cada uno de nosotros da a todos los demás individuos) se unen y tienden a coincidir.[9]
*El doctor Julio César De León Barbero es director del Area de Filosofía del Centro Henry Hazlitt, de la Universidad Francisco Marroquín y dirige el Seminario de Filosofía de ese Centro.
Sigue en el número de Invierno, 2009
[1] Ibid., 1047.
[2] Linton, Ralph, Cultura y personalidad, p. 30.
[3] Hartmann, Nicolai, Ontología, I Fundamentos, p. 14.
[4] von Hayek, Friedrich, Derecho, legislación y libertad, vol. 3, p. 260.
[5] Ibid, p. 263.
[6] Ibid, p. 264.
[7] Descartes, R., Discurso del método, Ed. Porrúa, México, 1977, Primera parte.
[8] Cabanellas, Guillermo, Diccionario de derecho usual, Buenos Aires, Ed. Heliasta, S. R. L., 1976, 11ª. ed. Tomo I, p. 630.
[9] Hazlitt, Henry, Los fundamentos de la moral, Buenos Aires, Centro de Estudios sobre la Libertad, 1979, p. 75.