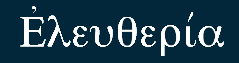Desde el encuentro sostenido el 19 de enero de 2004 con el desaparecido teólogo Joseph Ratzinger, el filósofo Jürgen Habermas ha vuelto habitual en sus libros el uso de los sintagmas “descarrilamiento de la civilización”, “descarrilamiento de la modernidad”, en vista de los innegables como preocupantes síntomas de la crisis de nuestra época, que agravan los problemas culturales de la misma y ponen en peligro el estado democrático, entre otras cuestiones, de las cuales las existenciales, no por mencionarlas después, dejan de ser más importantes, dado que tienen que ver con el sentido de la vida de las personas.
De ahí que el enderezamiento del camino desandado o encarrilamiento de la vía pasa por el replanteamiento antropológico acerca del misterio contenido en la pregunta de qué es el hombre y redescubrir qué puede saber, qué debe hacer y qué le es dado esperar. El desmoronamiento de la situación actual que la crisis de nuestra cultura atraviesa hunde sus raíces en una desvalorización de la razón provocada por el extremo diametralmente opuesto de haber racionalizado exageradamente la vida cultural y social. Cierre de la razón de la sociedad moderna que se ha visto acompañado por la pérdida de tantos principios éticos.
Y es que, en realidad, desde el inicio de la modernidad el proceso histórico ofrece una ambivalencia, la de la versión que redescubre el valor de la autonomía relativa de la razón de la naturaleza humana y la de la otra versión que, inspirada en una actitud prometeica, afirma la autonomía absoluta del hombre al atribuir a la facultad racional poderes desmedidos comparables a la omnisciencia y omnipotencia divinas.
Huelga decir que en el arco temporal que comprende la época moderna conviven ambas versiones. Ambivalencia responsable a su vez de la incongruencia que observamos en nuestra cotidianidad entre los ideales que se proclaman y la realidad fáctica que nos aqueja, pues si de palabra se hace una defensa ostentosa de la dignidad de la persona humana, los hechos la desmienten cuando se legisla en contra del derecho a la vida inherente a la propia dignidad.
O en los medios que a disposición del hombre pone la tecnología, los cuales al mismo tiempo que pueden ser aprovechados para su confort o bienestar, eventualmente se transforman en eficaces instrumentos de violencia y destrucción. En este orden de ideas conviene recordar que en los mismos orígenes de la modernidad los espectaculares avances de la ciencia y las asombrosas aplicaciones tecnológicas daban la impresión de que el poder de la razón no tiene límites.
Es una época de cambios y transformaciones profundas en los más diversos ámbitos de la vida. Hacen acto de presencia la locomotora y la electricidad, con efectos que dejan huella en el terreno de la biología, la geología, la química y la medicina. En la esfera de la política aparece la era de las reformas extendiendo el derecho al voto con el que el poder pasa de las aristocracias a las clases medias. Proceso de transformación social que, sin embargo, estaba acompañado por las fuerzas del secularismo y del laicismo de cierta ideología jacobina, impregnada de incredulidad creciente hacia la religiosidad, que disputa a la fe cristiana la influencia espiritual.
A título de ejemplo, como caso extremo, es ineludible traer a la memoria el desvarío sacrílego de los revolucionarios franceses, quienes el 10 de noviembre de 1793 consumaron el acto tragicómico de entronizar a la diosa razón atea, representada por una prostituta, en el altar mayor de la catedral de Notre Dame de París. Gesto cuya actitud fue reproducida en gran medida por lo slogans de las revueltas estudiantiles sesentayochistas: “Lo sagrado, he ahí el enemigo”, “Prohibido prohibir”, “La imaginación al poder”. Y es que ni la misma actividad científica ha sido capaz de escapar a esta especie de destino inexorable.
Como botón de muestra consideremos la experiencia de Carlos Linneo, el médico y naturalista sueco fundador de la taxonomía moderna, que, en plena cresta de la ola racionalista dieciochesca, se entregó a la tarea, como Adán redivivo, de nombrar con exactitud todas las cosas existentes en el planeta, creando para el efecto unas reglas que posibilitaran su ordenación y clasificación. A él se debe el nombre científico de nuestra especie, esto es, Homo sapiens, o, lo que es lo mismo, “hombre sabio”. Empero, en la primera mitad del siglo XX, autores como Arnold Gehlen y Helmuth Plessner, se encargaron de corregir la plana al sabio nórdico, al demostrar que la caracterización más adecuada de nuestro linaje es la de Homo infirmus, “hombre carencial”, al hilo de la patogenealogía que padecemos al nacer en un alarmante estado de inacabamiento o prematuridad, fenómeno conocido en nuestra época con el apelativo de neotenia.
Pues bien, los paleoantropólogos en vez de atender sensatamente la advertencia, por el contrario, en un acto incomprensible de presunción, en la segunda mitad del siglo XX, reduplicaron el error de Linneo calificando al hombre de Homo sapiens sapiens. En este punto uno se pregunta si los miembros del antiguo movimiento gnóstico no estaban menos descaminados cuando doctrinalmente enseñaban que pese a que somos portadores de la “chispa divina” nuestra condición inescapable es la de seres defectuosos, imperfectos y vulnerables por naturaleza.
A mayor abundamiento de ilustraciones, es oportuno recordar las expresiones cargadas de arrogancia del químico francés Marcelin Berthelot, lo mismo que del médico español ganador de premio nobel de fisiología 1959 Severo Ochoa, en el sentido de que, con el progreso científico, ya no existían misterios para el conocimiento humano. Postura que contrasta abiertamente con la modesta posición del también científico español Francisco José Ayala Pereda, biólogo evolutivo de prestigio mundial, recientemente fallecido, que reconoce que sigue siendo un completo enigma explicar cómo se transforman las señales electroquímicas con que se comunican las neuronas en percepciones, sentimientos, ideas, argumentos críticos, emociones estéticas y valores ético-religiosos.
No debe sorprender que semejante optimismo ingenuo en las posibilidades de una angosta racionalidad científica pronto quedaría desmentido por los horrores de la carnicería en las trincheras de la Gran Guerra europea, los Gulags del comunismo en la gélida Siberia de la desaparecida Unión Soviética, el holocausto judío, conocido como Shoah, con el genocida proyecto de la “solución final” de la Alemania nazi o el hongo atómico que puso término a la última conflagración mundial y que dio origen a la “guerra fría”. Lo anteriormente señalado arroja como resultado el movimiento diametralmente opuesto, según la ley del péndulo, oscilando de la corrupción de la razón ensoberbecida de sí misma a una desconfianza absoluta de sus propias posibilidades, rasgo típico de la mentalidad dominante de la postmodernidad, desorientada en el extravío gnoseológico y moral del nihilismo.
En el primero reverbera el derrotismo pesimista del movimiento sofista del siglo V a. C. que trae a la memoria el dictum de Protágoras, preñado de significado subjetivista, de que “el hombre es la medida de todas las cosas”, relevo recogido en la frase del literato español que vivió entre los siglos XVI-XVII, Francisco de Quevedo y Villegas: “En este mundo malvado y traidor nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira”, idea a su vez resurgida en la difundida locución del filólogo alemán Friedrich Nietzsche: “no hay hechos, solo interpretaciones”, mismo espíritu que recogerán en el siglo XX los pensadores franceses sesentayochistas, Michel Foucault, el cual parafraseando el “Dios ha muerto” nietzscheano, decretó nuestra acta de defunción con “el hombre ha muerto”, y Jacques Derrida, quien reduciendo la cuestión del sentido de los textos a la aplicación exclusiva del criterio sintáctico o sincronía como búsqueda unilateral de lo que dice un sistema de signos, pierde de vista la diacronía, incurriendo en lo que servidor ha denominado falacia epigenética, puesto que resta completa importancia no solo al sentido del autor, sino a los factores sugerentes contenidos en las interpretaciones de los que han precedido al lector del presente.
Asimismo, adversando a Protágoras, cabe interrogarse si el hombre en vez de medida (metrón) no es más bien medidor (metriotes). Dicho de otro modo, no es el soberbio patrón que impone el criterio de la medida, cuanto el modesto operario que maneja la herramienta o instrumento de medición. En este sentido, me resulta imposible no comparar la insensatez de confundir el autor de la medida con el agente o actor de la medición con la sabiduría del libro que en la Sagrada Escritura lleva justamente ese nombre, cuando rechaza la ignorancia del necio que deslumbrado por la belleza de las cosas visibles desconoce a su Artesano invisible. Ahora bien, la negación de que Dios pueda crear todas las cosas constituye el mayor mal para el hombre, pues comete ignorancia culpable, inexcusable, habida cuenta de que Él se manifiesta, no solo de forma directa a los profetas, pero también a través de las realidades creadas.
De esta suerte se da una oposición a su trascendencia al reducirle a las obras de sus manos. Se le inmanentiza idolátricamente divinizando elementos del engranaje del mundo: el viento, el agua, los astros del cielo, las aves, los cuadrúpedos y el propio hombre. Con ello la creatura humana secuestra la verdad con la mentira y con la injusticia de sus maldades. Así las cosas, evidentemente, es nulo el aprendizaje que nuestra generación hace de las sabias advertencias que el filósofo de Estagira, Aristóteles, acerca de las absurdas consecuencias a las que conduce el escepticismo. Teóricas, por cuanto se contradice desembocando en la paradoja del que negando la existencia de la verdad termina afirmándola si pretende que su postura sea aceptada. Prácticas, dado que impediría la acción de todo agente reduciéndolo a la condición de una planta. Después de todo, el paralogismo muestra analogía con la paradoja de Epiménides, el cual siendo cretense sostiene que “todos los cretenses son mentirosos”; naturalmente si la proposición que enuncia es verdadera, él cae en el contrasentido de estar mintiendo.
En cualquier caso, los notables parecidos del cuadro previamente esbozado con la situación de crisis prevaleciente en la actualidad no son obra de la casualidad, por el contrario, guardan estrecha relación con el retorcimiento del diagnóstico, la detección de su etiología y, lo que es peor, la propuesta equivocada de su remedio o solución. El hecho como tal no tiene por qué causar extrañeza, habida cuenta de que el envilecimiento del lenguaje forma parte del corazón de este programa deconstructivo. El nihilismo, así entendido, no consiste en la negación de todos los valores de la rica herencia metafísica socrático-aristotélica o del glorioso legado judeocristiano, considerado nada más un compañero de viaje de la primera de las dos tradiciones. No, esencial al nihilismo, visto desde esa perspectiva, es el rechazo de la transmutación de los valores que niegan la fe que nos ha sido transmitida, la que se traduce en la cristofobia reinante en algunos sectores, sobre todo del hemisferio norte.
Dicho lo cual, cabe preguntarse retóricamente si la desorientación producida por el descarrilamiento que aqueja nuestra civilización, según el sintagma introducido por el pensador que mencionábamos al inicio de esta comunicación, corresponde, además de a la semántica que quiso imprimirle Federico Guillermo Nietzsche a la expresión nihilismo, a los factores causales que la ocasionaron como a la solución. Para Habermas, quien en ningún momento de su prolongada vida ha mostrado simpatía por la metafísica, ni menos amago alguno por adherirse a la fe cristiana o a cualquier otro credo religioso, el discurso nietzscheano suena simplemente a viejo cuento chino. Todo lo contrario, aun completamente convencido de que es más difícil aplicar la terapia correcta que formular el diagnóstico acertado de la situación actual, apuesta a favor del rescate de los principios éticos, pero principalmente religiosos, que han inspirado, nutrido y sostenido nuestra cultura.
El filósofo de Frankfurt es del parecer que el malestar de nuestro tiempo discurre por los desvíos introducidos por el listado de ideologías que enumera así: el cientificismo, el desarrollismo economicista, el ecologismo, el vitalismo, el materialismo práctico, la ideología de la diversidad, el tercermundismo, la ideología de género, la ideología de la tolerancia. Permítanme aludir, así sea brevemente por motivos de tiempo y de no agotar la paciente cortesía de su atención, a dos fenómenos sociales íntimamente relacionados con el elenco enumerado por Habermas, en concreto, el permisivismo y el feminismo radical.
Por lo que hace al primer elemento del binomio, sintetizado en el slogan sesentayochista ya indicado con antelación, o sea, “prohibido prohibir”, enlazado al sofista dictum de Protágoras, también ya señalado, de que el hombre es el legislador de los valores, ambos lemas abrieron totalmente las esclusas para la introducción de cambios que pervierten completamente las costumbres y prácticas sociales, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Con la pretensión de contar con asidero de cientificidad, de las que será parte integrante principalmente el psicoanálisis freudiano, ciertas teorías gozaron de fama y prestigio, si bien décadas después han conocido el descrédito, del que mientras disfrutaron el momento de su auge, obtuvieron la aceptación del rechazo de las instituciones tradicionales, con el argumento de que al reprimir estas últimas los impulsos de la libido, que determinan el obrar humano, generan la psicopatología de la neurosis. Freud, junto con Nietzsche, sin excluir a Marx, entiende al ser humano, no como alguien originario y real, más bien como algo que deriva necesariamente de fuerzas irracionales sobre las que se sostiene toda manifestación humana.
Así y todo, para Nietzsche, el superhombre es un nuevo estado de la humanidad que debe superar al hombre, incluso a Dios, eso sí, asumiendo las consecuencias negativas de su muerte. Esto significa que es libre porque es capaz de darse el bien y el mal, al crear nuevos valores, imponiendo como ley su propia voluntad, voluntad de poder con la que desaparecen principios objetivos, pues la voluntad confiere subjetivamente inteligibilidad al universo siempre en proceso de devenir. Por si lo dicho no fuera suficiente, el superhombre, además de ir más allá del bien y del mal, anulando el “yo debo” con el “yo quiero”, también puede ir, por qué no, más allá de la verdad y del error. Después de todo, la finalidad del conocimiento consiste en dominar.
Ahora bien, en lo concerniente al movimiento feminista, conviene no perder de vista la cantidad de fuentes en las que abreva esta compleja corriente cultural, imprescindible para poder distinguir entre el variopinto ramal del feminismo ideológico (ilustrado, socialista, por apuntar dos ejemplos de los más visibles) del de la antropología cristiana o coincidente con ella, en otras palabras, el defensor de la común dignidad de varón y mujer, que luchó por su derecho al voto, el acceso femenino a la educación secundaria y superior, de igual modo que a los mismos campos de trabajo del sexo opuesto, sin abogar a favor de un igualitarismo que considera que la liberación de la mujer radica en imitar el modo de vivir masculino o que su plenitud se encuentra alejada del hogar familiar, en la disociación entre sexualidad y procreación, la que halla su base en la revolución sexual, responsable de la desnatalización que sufren las sociedades industrializadas en los días que corren, al lado del ataque contra la familia, desde la generalización del divorcio, pasando por el aborto y la eugenesia, hasta la instrumentalización de la mujer con el desprecio de la necesidad de vestirse con recato, el auge del nudismo, sin perder de vista otras implicaciones sociales como la degradación del buen gusto aunado al feísmo y garabatismo dominante en buena parte de la formación artística, urbana (manejo del lenguaje obsceno y soez) y cívica. Ya al principio de mi participación dejé en claro el carácter ambivalente de la modernidad, razón por la que enseguida expongo el reverso de la moneda, el de la cara de la modernidad abierta, a efecto que el paciente auditorio que amablemente me ha acompañado no se forme la idea de que ofrezco una visión unilateral del período histórico abordado por la presentación de la extensa lista de las falencias de la modernidad cerrada.
De hecho, como Roma, de acuerdo a la manera solemne con que entona el himno de la Ciudad del Vaticano, es de mártires y santos, no solo de sanguinarios perseguidores, o de pan y circo, la modernidad, además de un cuadro de lúgubre oscuridad, brinda sin duda alguna, un cielo plagado de la luz de rutilantes estrellas. La época que hemos tenido entre manos a lo largo de esta conferencia se estrenó con la épica empresa del descubrimiento, exploración y conquista de América en la que se encontraron y enfrentaron, según se la quiera ver, dos mundos distintos que contribuirían a la unificación de la historia de la humanidad con la creación de un Nuevo Mundo.
Como a todo acontecimiento le es inherente el carácter colectivo, sus protagonistas fueron centenares de personas en que se mezclaron hombres y mujeres de todo tipo y condición, así se tratase de conquistadores y conquistados. A decir verdad, ni todos los del primer grupo fueron salvajes y desalmados, ni los del segundo dieron prueba en su totalidad de ser ingenuos, bondadosos o cándidos. En el bando de los conquistadores abundaron los actos despiadados, pero también tuvieron gestos de grandeza humana. Asimismo, fue moneda de curso común la práctica de cálculo político a favor de lo que convenía a los intereses particulares de los dominados.
Aún entre los misioneros no faltaron las miserias de actuación escandalosa por la incongruencia de clamar contra el maltrato de los encomenderos infligido a los nativos, mientras ellos mismos los obligaban al trabajo forzoso de la construcción de templos y conventos sin remuneración alguna. Sin embargo, en honor de la verdad todo hay que decirlo, en una gran cantidad de los miembros del clero regular y secular, sobreabundó el testimonio de la santidad, aunque una muchedumbre de ellos no haya sido elevada a los altares. Es un imperativo continuar la tarea comenzada afortunadamente hace algunos años de corregir la plana a la maniquea historiografía tradicional que oscila del extremo de la “leyenda negra” al polo de la “leyenda rosa”. Es hora de completar el esfuerzo de erradicar la visión del blanco y negro para dar paso al amplio espectro de la tonalidad gris. Así, pues, la modernidad no estuvo completamente inoculada por el germen nocivo de la actitud prometeica del secularismo, ella también conoció manifestaciones plenas de vida cristiana cuando en su fase temprana tuvo que purificar resabios del medioevo cristiano como el clericalismo que aquejaba a tantas de sus estructuras sociales y políticas, el cual confundía una sana relación de los órdenes natural y sobrenatural identificando el poder político con el espiritual.
Efectivamente, cupo a los miembros de la segunda escolástica, en particular a los de la Escuela de Salamanca fundada por el dominico español Francisco de Vitoria, exponer magistralmente la distinción acertada de los ámbitos natural y sobrenatural, propia de la clara toma de conciencia de la autonomía relativa de lo temporal característica de la modernidad abierta cristiana. En este punto, por elemental sentido de justicia, es imposible ignorar el ingente aporte del humanismo cristiano encarnado por Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, junto a otros más, que al llamado del grito ad fontes, se entregaron a la obra infatigable de reformar la Iglesia, según el ideal del cristianismo de la comunidad primitiva. Vale la pena destacar en este orden de ideas, que en su empeño por rescatar la filosofía y la teología del entumecimiento de un escolasticismo decadente, Moro que en 1935 fue canonizado por el papa Pío XI y en 2000 Juan Pablo II lo proclamó patrono de los gobernantes y políticos, con pasión filológica se dedicó al estudio del griego y del latín, convencido de la necesidad de una versión de la Biblia en griego, que sirviera de base para el estudio de los Padres de la Iglesia, con el propósito de oxigenar los estudios del anquilosado escolasticismo de las aulas eclesiásticas.
El cuadro que a grandes trazos estoy describiendo quedaría más incompleto si al menos no hiciera escueta referencia a la gloriosa epopeya de la evangelización en nuestro continente. En tal sentido conviene traer a colación que, en 1493, en su segundo viaje, Colón se hizo acompañar de religiosos franciscanos, tres mercedarios, un benedictino y un ermitaño de san Jerónimo, amén de tres o cuatro clérigos. Muy pocos lustros después, en 1505, contaban ya los franciscanos con la primera provincia fundada en América. En 1524 arriba a México la docena de franciscanos conocidos como los Doce Apóstoles, entre los cuales sobresale la figura de fray Toribio de Benavente, muy apreciado por nuestros indígenas al que se dirigían con el nombre de Motolinía (el pobre).
Fuertemente imbuidos del ideal de pobreza vieron en los naturales el terreno fértil para implementar con ellos el paraíso puro de la Nueva Jerusalén. En cualquier caso, por su fuerte adhesión a la experiencia de convivencia con los nativos, tuvieron clara conciencia de cuál era su deber misionero, muchas veces contrarrestado por los intereses del poder de turno que silenciaba sus denuncias o por las rivalidades con otras órdenes religiosas. Pese a tantos contratiempos, mejoraron las condiciones sociales, educativas y de trabajo en los lugares en que llevaron a cabo su labor evangelizadora.
Por último, pero no por ello menos importante, señalemos la valiosa contribución de la revolución científica. Con un poco de atención, pronto caemos en la cuenta que si ella no se hubiese producido, masivamente se seguiría creyendo que la Tierra es plana y no redonda, error que campeaba en el imaginario popular de hace quinientos años y cuyas huellas se conservan todavía en la localidad española que lleva el nombre de Finis Terrae; perviviría la teoría geocéntrica que enseñaba que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, no la teoría heliocéntrica que nos instruye correctamente sobre todo lo contrario.
Continuaría vigente la leyenda de que los cuerpos del mundo supra lunar, tienen una composición diferente, el éter, de los del infra lunar. Permaneceríamos aferrados a la mítica idea de que las órbitas que describen los planetas alrededor del sol son circulares y no elípticas, basados en la infundada suposición de que la figura geométrica perfecta, representada por el anillo, es el círculo, o que los cuerpos caen no por gravedad, sino porque el lugar natural de su posición es el suelo. Enfilemos esta lección a su término exponiendo ciertas consideraciones sobre los rasgos portadores de la verdad y el concepto que encarnizadamente se le pretende oponer, posverdad, palabra vacía de significado, que se sostiene solo por el efectivismo mediático, puesto en boga gracias a las redes sociales por las que mediocres grupos la propalan adosada a un linaje de familia de expresiones como posmodernidad, sociedades posindustriales, sociedades poscapitalistas y otras semejantes.
El hecho es que, por haber perdido la confianza en la razón para orientarnos en la vida, cunde el escepticismo de modas pasajeras que atentan contra el sentido común que, con el ilusionismo de un golpe de mano, se ha transformado en el menos común de los sentidos. Como se ve, el problema principal de nuestro tiempo es de índole antropológica. Nuestra generación necesita recuperar verdades ligadas a un orden moral objetivo que supere el subjetivista talante del ficcionalismo de Hans Vaihinger del “como si” que precipita al hombre al abisal mundo hecho a su propia imagen, alcanzando, en contraste, una conciencia auténtica que, por ser rectamente entendida, distingue entre el bien y el mal, la verdad y el error, no una que, por opinable, según el parecer de Michel de Montaigne, simplemente es caprichosa. Únicamente de esta manera podremos decir con certera confianza que el poder de la verdad triunfará, porque ella junto con la belleza infunden paz y alegría en el corazón del hombre.