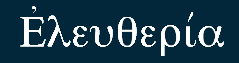Por Federico Pablo Vacalebre
- Introducción
La obra de Hayek sirve como disparador para hacer algunas puntualizaciones acerca de la vigencia de una de sus centrales preocupaciones: cómo enfrentar la tensión que se produce entre la libertad individual y el respeto por normas abstractas en contextos de cambio vertiginoso y de incertidumbre. Se pueden observar algunas frecuentes cargas respecto de las normas abstractas: que son “frías, impersonales y antipáticas”; que no se encuentran abiertas a los cambios; que limitan la libertad natural, espontánea y no intrusiva; que impiden seguir a la época; y que las normas pueden operar como “velo” de situaciones de dominación y explotación. (Cheresky, 2022)
No deja de ser llamativo cómo las construcciones discursivas sobre las metaexplicaciones filosóficas parecieran tender a simplificar lo complejo del debate. Como en el caso al que se hace alusión, son variados los rasgos que adquieren la voluntad de “velo” o el miedo a lo normativo. Los de la globalización; los de la digitalización y omnipresente circulación de la información; y los del discurso político que se nombra: la peligrosa desmesura que en los ámbitos de poder y control generan, incluso, esfuerzos educativos, basados en la adhesión afectiva y/o en el miedo, a una supuesta esencia biológica; o a un determinado catálogo de valores éticos, estéticos o filosóficos. (Vega Carretero, 2021)
- Contexto histórico y filosófico de las ideas de Hayek
La vida de Hayek contempla el umbral de la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que definió la percepción de los conflictos de la sociedad moderna, la sensación del cambio que inunda tiempos de crisis extendiéndose por largos períodos. Entre los principales escenarios de destrucción se cuenta la Europa Central, lugar donde se desplegaron las nociones económicas y políticas en las que Hayek basará sus obras. La consecuente crisis que afectaba las economías de los países vencidos desencadenó eventos inflacionarios que afectaron incluso a los países vencedores.
Esa situación pudo ser advertida por Hayek, quien pronto decidió ingresar a la Universidad de Viena, donde en pocos años se convirtió en asistente personal de un famoso psicólogo, fundador de la escuela austriaca de economía. En 1927, con apenas 28 años, Hayek publicó su primera obra capital, innegablemente ligada al contexto inflacionario en que se hallaba la mayoría de las economías de los países europeos en la posguerra. Diez años después, publica un libro que marcaría la carrera de Hayek y rebatiría a la teoría que recién comenzaba a aparecer. Su famosa obra justificó una vez más la economía de mercado, pero, esencialmente, determinó la importancia de considerar las reglas políticas (tanto formales como informales, morales incluso) que debían dársele a la sociedad para que prevalezca bajo una visión liberal de gobierno, tanto ante acciones privadas como públicas que podrían amenazar a la libertad individual. Control y dictado de políticas sociales para con los individuos, muchas veces falaces, levantaron la preocupación de Hayek tras las revoluciones socialistas en Rusia y en Europa.
- El concepto de libertad individual en la filosofía de Hayek
Para Hayek, la libertad individual “significa una exención de la coerción física e implica, por tanto, que me sea permitido o que no se me impida llegar por medios de mi propio arreglo y elección a ser la forma de orden social más beneficiosa; no implica […] que en todas las ocasiones los hombres logren todo lo que desean, sino más bien la posibilidad de actuar sin coacción y, por lo tanto, la existencia de un margen de actuación personal no asignado”. La libertad es entonces, en muchas ocasiones, actuaciones no previamente planificadas, surgidas de la creatividad o la innovación personal. El ejemplo del ateo liberal explica la importancia de un amplio espacio para que este actúe. Esta es la “decidida defensa de Hayek de una libertad personal negativa concebida como el derecho a no ser afectado o manipulado por los demás o por el propio colectivo”. Es interesante entonces abordar cuál es la noción de coacción o coerción en Hayek para el reconocimiento de qué es lo que atenta contra el principio de libertad individual. Este autor presenta una visión dualizada de la coacción, según sus trabajos. Hayek nos habla de la coacción física o entre coacción física y coacción psicológica; por lo tanto, sólo puede este poder ser considerado coactivo y cojnstituir una restricción formal si su uso ancla elementos tácticos o lógicos. Esencial es el recurso a la fuerza, directa o indirecta, para persuadir al enemigo de la necesidad de ceder como consiguiente rendición. (Hayek, 2023)
- Normas abstractas y el orden espontáneo
Los individuos suelen impedir que se mantenga un tipo determinado de orden. Sin embargo, cualquier alteración externa no debe llevarnos a suponer que todos los valores que inicialmente considerábamos compartidos sean realmente sostenidos por la mayoría. No sería raro, sino común, que personas en sus interacciones con ajenos adopten valores aparentemente contradictorios que, más que alinearse con la teoría de valores que dicen profesar como grupo, se ajustan a la supervivencia del sistema. La norma se encarga de regular los comportamientos consensuados, pero no podemos asumir que quienes desempeñan funciones sociales relevantes tengan un conocimiento fundamentado de los ideales hacia los cuales orientan sus acciones. Una posible forma de abordar estos problemas, tanto metodológicos como ideológicos, es reconocer que la norma tiene un carácter amplio y abstracto, lo cual no implica que sea ineficaz. El simple hecho de que se busque establecer normas regula la vida cotidiana de las personas, aunque lo que resulta de ello no siempre se ajuste a un ideal. Es importante admitir que muchas de las conductas de estos individuos pueden no estar “regidas por la norma” y, por lo tanto, ser consideradas verdaderamente irracionales; esto las convierte en “factores endógenos perturbadores” de la estabilidad del sistema. Existe un límite de tolerancia al “nivel de desviación” que un momento puede integrar. Mantener inalterada la norma ante la superación de este nivel puede conducir a graves trastornos e incluso a la imposibilidad de implementar nuevos planes de crecimiento, lo que podría derivar en el colapso de las ciudades.
- Vigilancia masiva: impacto en la libertad individual
La primera alarma sobre el impacto en la calidad de vida que trae aparejada la pérdida de privacidad se la dio en su época Huxley. Utilizaba las desventuras del personaje Bernard Marx, con serias dificultades para llevar adelante su vida privada, para dar una señal sobre una hipotética disminución de ámbito en el que una persona puede ser libre. La vigilancia encontrada por Marx en su pequeño espacio de intimidad era aprovechada por la fábrica de Entretenimiento del Estado Mundial para proponerle atribuciones que su “presión por ser uno más” no lograba activar y que coloquialmente llamaríamos “pertenecer”. Huxley creía que los Estados elaborarían y aplicarían sus estrategias de dominio sobre la base de un estímulo positivo, privilegiando los beneficios materiales, la comodidad y la satisfacción del placer para lograr la “paz social”. Sin embargo, el análisis sutil de la trama dejaba entrever algunas sugerencias sobre una posible vigilancia globalizada, real o figurada, que actuaría preventivamente. Estas marcas crónicas, a través de la vigilancia, estigmatizan al no homogéneo y actúan como retardador del placer, ya que le producirá el temor de ser observado.
- Globalización y sus implicaciones filosóficas
La globalización ha devuelto al mínimo el margen de maniobra que su Estado permite. Los Estados deberán protegerse cada vez más de los peligros que siempre les acechan en nombre de la identidad, la nación o una ideología, empujando a sus ciudadanos a una libertad vigilada a la que se habían abandonado tan gustosamente. Parece que esta tensión entre las libertades para un Estado de la información, unos mercados, ideas y personas (políticos, deportistas, viajeros, genios, héroes…, todas ellas son bienvenidas, quieren ser protegidas, protegibles) y el control informacional que se les debe negará la identidad unívoca y clara de tal comunidad política. No obstante, esto no desacredita las múltiples posibles soluciones, pero en cualquier caso, entra en contradicción con los ideales democráticos y, por supuesto, liberales. Además, si el incremento de los niveles de la información disminuye el margen de maniobra de los actores del mercado, su conocimiento es capaz de subvertir este mismo mercado. El conocimiento amenaza con tergiversar la economía. El ciborg se adueña de los mecanismos de información gracias al conocimiento, prescindiendo del esquema de asignación de recursos. En este caso, se obtendría una combinación funesta de dirigismo y delirio de lucidez. De ser correcto, el paradigma es ilógico, pero la economía mejorará si avanzara lejos de los postulados de su paradigma. ¿Hacia dónde? Parece que hay que mirar al equilibrio de competencia. (Stringher, 2022)
¿Hacia allí pero con iguales o menos condicionantes? Quienes han propuesto esta idea tratan de reconducirla hacia la asimilación de toda innovación disruptiva por parte del mercado. Más bien debería explorarse el medio de fomentar el avance sin necesidad de maquillar la naturaleza caótica del proceso que puede generar externalidades. De hecho, una reconsideración de las implicaciones económicas y filosóficas de este escenario puede concluir en la necesidad de completar la teoría de los derechos.
- Populismo: ¿un desafío para la libertad individual?
El análisis del populismo en los textos de Hayek se hace siempre en la comparación con el totalitarismo o autoritarismo, caracterizándolo como la forma más inmediata de los intentos por desafiar al gobierno de las normas abstractas para reemplazarlo por el control personal. Así, leído su análisis a la luz de los desarrollos tecnológicos contemporáneos puede surgir la inquietud de si la política y los “gobiernos de hombres” siguen siendo una amenaza para la libertad individual.
A la luz de estos desarrollos y cambios en la validez del “universo” o “sistema” de normas cabe preguntarse si un gobierno populista puede considerarse el gobierno de una Constitución abstracta, de un “sistema” que limita la acción de un hombre particular contra su “libertad personal”. ¿O si las conductas desviadas vinculadas al terrorismo justifican políticas que disminuyan la libertad personal de no pocos para su beneficio? ¿O una norma económica abstracta como la eficiencia pura genera problemas tales que los justifican desde el punto de vista de la seguridad de nuestra propiedad? Si bien manifestamos que una panacea no existe y que la complejidad de los fenómenos señalados desde luego amerita no caer en simplificaciones que subestiman la posibilidad de coherencia interna de normas y la acumulación de consecuencias adversas que operan en cada caso. Este exceso conceptual no puede dejar de recoger que estos problemas son una de las cuestiones más centrales de la discusión dentro del liberalismo y del mismo liberalismo clásico, los cuales no se resuelven en sus clásicas definiciones. Sin embargo, la expansión de la argumentación en archivos cada vez más numerosos de analistas de avanzada o en las revistas académicas las salvan, y abordamos esa misma discusión al analizar las derivaciones claramente políticas que realiza Hayek como receptor de la “tradición de la libertad”.
- El conflicto entre libertad individual y normas abstractas en la actualidad
La victoria obtenida por el liberalismo a partir de fines de los 70 y comienzos de los 80, con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de la URSS, multiplicó los ataques desde el campo del colectivismo en todo sentido: no solo el económico y social (más libertades individuales contra ingresos y salarios), sino también el filosófico, político e institucional (sociedad abierta vs. autoritarismo).
A pesar de la desaparición física del comunismo, el viejo liberalismo del Siglo de Oro se sostuvo en la hegemonía de un mundo laboral, en especial con numerosos empleados. De todas maneras, como se advirtió, una sociedad basada en otros supuestos y otros imperativos ideológicos, siempre precisa recurrir a mayores peajes y dirigismos, cada vez más copiosos, dando forma a lo que se tituló ‘La sociedad de los iguales’, entrelazando de esta forma, peligrosamente, el mundo de ‘lo público’ con el de ‘lo común’: ‘lo político’ con ‘lo social’. (Traverso, 2023)
- Perspectivas filosóficas para abordar el conflicto
Prejuicio por conocimientos previos o por razones que no estén estrictamente ligadas a la eficiencia del uso. El dogmatismo consiste en soslayar o afirmar valerse de un conocimiento práctico completo por parte de quien legisla. Partiendo de un realismo abierto y dinámico, se define el conocimiento como la extensión de la variedad de que dispone un sistema. Sostiene también la imposibilidad y el carácter inadecuado del conocimiento completo y del cálculo racional de los fines a nivel social. Entiende al progreso del conocimiento como la aparición de modos igualmente efectivos de organización social, más eficientes en términos de recursos, más capaces de adaptarse a entornos cambiantes y con mayores efectos a largo plazo, en interacción con el marco institucional existente que suscitan un cambio en las formas de vida y valores aceptados. (Reyes, 2022)
¿Se pueden establecer normas abstractas, como ser libertad individual, con estas ideas cuando la comunicación y vigilancia total o la guerra cibernética no permiten a los individuos gozar de su libertad? Posiblemente, se observaría que la complejidad de las normas ha saturado la mente de un enorme burocratismo, que trae más consecuencias negativas, contraproducentes y autoritarias que si no existieran normas y más autoritarismo o manipulación de la opinión por parte de las masas. La perspectiva de la sociedad abierta es realista, frente a las que postulan una visión simplificada de la misma como un cuerpo con un conocimiento, fines y reglas completas y de carácter antropológico negativo. Se encuentra en las antípodas filosóficas del derrotismo o de limitar coercitivamente la libertad, ya sea para mantener una situación legítima o para crear un nuevo orden.
- Conclusiones
La reflexión nos lleva a considerar de manera más profunda y crítica los múltiples desafíos que enfrenta una sociedad compleja en su funcionamiento y organización. ¿Es realmente posible conciliar el principio de no agresión, que es fundamental para el respeto mutuo entre individuos, con las restricciones a las libertades individuales que impone la vigilancia estatal en tiempos de incertidumbre y crisis? ¿Qué futuro espera a una sociedad que se fundamenta en normas abstractas y teóricas, mientras se aleja de manera progresiva y alarmante de las condiciones socioeconómicas que han sustentado su desarrollo a lo largo del tiempo? ¿Es realmente viable que una sociedad replantee el uso y la implementación de restricciones, tras haber avanzado, mediante un esfuerzo histórico y colectivo, hacia la creación de elementos económicos que complementan y superan, en muchos aspectos, los rendimientos de sistemas económicos más primitivos y rudimentarios? Un análisis detallado ha sugerido que, al llevar ciertas situaciones a su extremo lógico, podrían surgir formas de autoritarismo que socaven las libertades que tanto se han luchado por conservar. ¿Existe realmente alguna postura filosófica contemporánea que ofrezca herramientas útiles y prácticas para abordar las grandes cuestiones del debate actual, tales como la defensa de la competencia y las ventajas de lo no cuantificable, manteniendo al mismo tiempo el principio de no agresión desde una perspectiva sociopolítica que nos permita superar límites establecidos y cuestionamientos previos? En términos contemporáneos y relevantes, ¿hay espacio suficiente para una filosofía liberal conservadora que pueda proponer soluciones viables ante estas inquietudes y tensiones sociales, o estaremos condenados a aceptar una nueva realidad que desafíe nuestras creencias más profundas y arraigadas, cuestionando la esencia misma de nuestras instituciones y valores?
Bibliografía:
Hayek, F. A. (1944). The road to serfdom. University of Chicago Press.
Hayek, F. A. (1960). The constitution of liberty. University of Chicago Press.
Hayek, F. A. (1973). Law, legislation and liberty: A new statement of the liberal principles of justice and political economy (Vol. 1). Routledge.
Klein, N. (2007). The shock doctrine: The rise of disaster capitalism. Metropolitan Books.
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.
Referencias:
Cheresky, I. (2022). El nuevo rostro de la democracia. [HTML]
Vega Carretero, I. (2021). El papel del Estado en Adam Smith. Las relaciones entre la Ley y el mercado. comillas.edu
Hayek, F. A. (2023). Libertad y libertades. REVISTA PROCESOS DE MERCADO. procesosdemercado.com
Stringher, E. D. C. (2022). Fronteras y discriminación en el sistema global. Daimon Revista Internacional de Filosofia. um.es
Traverso, E. (2023). Revolución: una historia intelectual. [HTML]
Reyes, E. (2022). Metodología de la investigación científica. [HTML]