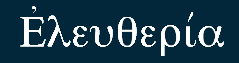LA SEÑORA OFUSCADA Y LOS PREDICADORES AMBULANTES
Por Karen Cancinos
Mi marido me alcanzó una columna diciéndome “lee esta increíble cosa”. Estaba firmada por una señora llamada Francisca Gómez. El título del texto era muy sugestivo, “Religión y enajenación”, así que me puse a pasarle los ojos encima.
Al principio no veía adónde radicaba lo “increíble” de la pieza. Casi toda la columna desbarraba sobre un montón de lugares comunes respecto a las religiones monoteístas: que si sus textos sagrados sancionan la violencia contra las mujeres, que si son machistas por definición, que si sus jerarcas son una bola de misóginos, que si la Biblia cristiana es una colección de agravios contra la mitad femenina del género humano, en fin, la miscelánea habitual.
Pero a medida que iba adentrándome en el texto, el estupor me pudo. Gómez, a quien al parecer le molestan mucho los predicadores ambulantes que se suben a los buses del transporte público para compartir sus testimonios de conversión, afirma en el último párrafo de su columna algo pasmoso. Cito: “…espero que las autoridades municipales asuman la responsabilidad de regular para que en el servicio público de transporte urbano se sancionen las prédicas religiosas porque tienden a violentar nuestro estado de ánimo” (los subrayados son míos).
Hay que ser arrogante. ¿Solo eso le apetece a Su Majestad, tan solo eso exige Su Señoría? ¿Que se castigue, prohíba, suprima o multe todo lo que “tienda a violentar” su “estado de ánimo”? ¿Quién se cree esa doñita, la reina Isabel de Inglaterra (no la actual, sino la hija absolutista de Enrique Tudor del siglo XVI)? Requiere una altanería colosal el sostener que el gobierno, central o municipal, existe para dedicarse a eliminar todo lo que nos disgusta o para censurar las ideas que no compartimos.
Este no es un asunto de religión sino de derechos inalienables. ¿Un recién converso entusiasta lesiona algún derecho de alguien con su inspirado parloteo? Decididamente no. Puede resultar engorroso o fastidioso, pero jamás delincuente. Si a uno le irrita que le endilguen relatos de conversión y sermones no solicitados, tiene la opción de dejar de utilizar el transporte público o, si eso no es viable, puede comprar y usar un par de audífonos.
Por otro lado, y en la misma línea de reflexión, ¿la municipalidad capitalina lesionaría algún derecho de alguien al prohibir o multar prédicas en los buses públicos urbanos? Decididamente sí, y uno de los más importantes: el derecho a la libertad de expresión del propio pensamiento.
Con la infortunada pretensión de que se censure a los predicadores autobuseros que tanto le incomodan, Gómez pierde de vista que esos hombres no hacen nada más, pero tampoco nada menos, que lo que ella misma hace al escribir columnas. Tanto ellos como ella y como usted y como yo, expresamos nuestras particulares opiniones y visiones del mundo y del lugar que ocupamos en él, y hablamos y escribimos de nuestras inquietudes de trascendencia y anhelos vitales. Por fortuna el mismo derecho nos asiste a todos y aunque no tenemos por qué compartir ni aplaudir la totalidad de las ideas de otros, religiosas o de otra índole, sí debemos en aras de la tolerancia y la convivencia pacífica, negarnos a juzgar a los demás tomándonos a nosotros mismos como modelo.