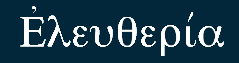¿Ciudadanía o síndrome de Estocolmo?[1]
Julio César De León Barbero*
Debemos a la genialidad de Friedrich Hayek el señalamiento de que existe una enorme confusión en el pensamiento político contemporáneo. Confusión que no solo afecta al hombre de la calle sino, lo que es peor, a aquellos que se dicen científicos sociales. Esta condición que las ciencias sociales padecen es responsable de que algunas falsedades hayan adquirido estatus de cientificidad y de muchas decisiones políticas inspiradas en simples disparates.
Se nos impone con vehemencia el ideal con el que dio inicio la filosofía en occidente: la búsqueda de nociones universales que reflejen la realidad en su esplendor. Es decir efectuar una tarea lógica y semántica que conduzca a que los conceptos que utilizamos contribuyan a describir y comprender la realidad. Porque abrigo justificadamente el temor de que la confusión en el lenguaje de las ciencias sociales obedece a razones ideológicas.
Por supuesto utilizo el término ideología no en el sentido marxiano sino en el sentido que le confirió Pareto en su Tratado de sociología general: Discurso caracterizado por su fuerza de persuasión. De ahí que sea tan diferente la tarea que efectúa el propagandista o el apóstol de la tarea propia del científico.
Entre los conceptos cuyo sentido es necesario rescatar está uno muy preciado no sólo por su antigüedad sino por el lugar que ha ocupado en el elenco de valores propios de la civilización occidental. Me refiero al concepto de ciudadanía.
Hoy el concepto de ciudadanía constituye una especie de piedra angular para el derecho, la ética, la economía, la política y la filosofía social. Entre las circunstancias que han contribuido a despertar el interés por la ciudadanía señalo la publicación en el último cuarto del siglo XX de una trilogía de obras publicadas en el contexto norteamericano.
La primera de ellas titulada Las contradicciones culturales del capitalismo, de Daniel Bell. En dicha obra Bell “denuncia” que el sistema económico capitalista experimenta una crisis interna que debe resolverse. Según Bell, el capitalismo, a fuerza de insistir en la búsqueda de la felicidad y del placer a nivel personal, ha cavado su propia tumba pues ha eliminado los nexos que cohesionan la vida en sociedad.
Asegura el autor que la insistencia capitalista en el hombre, en el individuo, ha promovido intereses egocéntricos. Esto ha implantado un proceso de atomización en el corazón mismo de la vida en sociedad poniéndola al borde de la destrucción promoviendo, a la vez, el surgimiento de condiciones lamentables de vida para muchos. Nora Rabotnikof llama a Daniel Bell “un liberal desencantado”.[2] Esta es una media verdad. Bell es un desencantado pero no un liberal.
La solución propuesta por Bell es un retorno a la ciudadanía porque sólo así los hombres se sentirán identificados unos con otros y dispuestos a sacrificar sus intereses egoístas en aras de la comunidad política. Comunidad política denominada “hogar público”, hogar en el que cada quien se sentirá no sólo en casa sino entre hermanos que comparten el sentido de pertenencia.
Nada nuevo. Ya Juan Jacobo Rousseau había insistido en esta dialéctica entre el hombre y el ciudadano. Pero de acuerdo a Bell no hay forma de asegurar la pervivencia misma del capitalismo y de la democracia que no sea cultivando el interés en lo común, sacrificando el egoísmo (valor individual) en aras del bien de todos (valor ciudadano). La propuesta consiste en un cambio paradigmático: Del paradigma del individuo al paradigma del ciudadano.
La segunda obra es La teoría de la justicia, de John Rawls. En ella el autor rechaza la idea formal de justicia y sostiene que no es suficiente para mantener cohesionada a la sociedad y en pleno funcionamiento la economía de mercado. Las desigualdades, sostiene Rawls, son dolorosas y la política está llamada a repararlas y compensarlas. Al fin y al cabo no es justo que algunos disfruten de un elevado nivel de bienestar personal si eso mismo no se posibilita a otros; y es el poder político el que debe asegurarlo. La justicia distributiva recibió así un espaldarazo tan sonoro que más de cinco mil obras se publicaron en los años subsiguientes en reacción al libro y a las ideas de Rawls. Y se dijo en algún momento que La teoría de la justicia de Rawls fue el tratado de filosofía más leído del siglo pasado.
Según Rawls sólo un contrato social que permita a los ciudadanos sentirse parte de una comunidad cuyo gobierno promueve el bienestar de cada uno puede fomentar el carácter civilizado. Carácter consistente en un compromiso personal con el conglomerado que resulta de un sentimiento profundo de pertenencia.
La tercera obra es Tras la virtud, de Alasdair MacIntyre. En ella se nos revela a otro “desencantado” con el liberalismo y que, además, culpa a los valores y las normas morales liberales de haber contribuido a generar muchos de los problemas padecidos por las sociedades modernas. Una muestra basta: señala que el individualismo liberal ha atomizado la vida en sociedad matando la posibilidad de una convivencia genuinamente comunitaria.
Como buen comunitarista (aunque en algunas entrevistas ha negado enfáticamente serlo) MacIntyre sostiene que el sistema de normas morales heredadas por Occidente y aquellas particularmente enfatizadas por el liberalismo han hecho que los hombres en sociedad padezcan serias deficiencias en su actuar. Cree que la solución está en una transformación del carácter de los seres humanos. Ya que la fuerza, los castigos y la exclusión no han funcionado es urgente una metamorfosis profunda.
Estos autores tienen en común una actitud de crítica hacia el liberalismo en su vertiente moral, política, jurídica y económica. Es parte esencial de sus opiniones la creencia de que el poder público decantado por el liberalismo, el entramado jurídico promovido en aras de defender la libertad individual y el mercado orientado por fines personales no han sido capaces de lograr cohesión en la vida social. No han facilitado el compromiso que cada hombre deber tener para con el resto de seres humanos con quienes comparte tiempo, cultura y geografía.
No está de más decir que las tres obras citadas brevemente hacían eco a la conferencia dictada por Thomas Humphrey Marshall en 1949 titulada: Ciudadanía y clase social, convertida posteriormente en libro. El argumento de Marshall, Profesor de la London School of Economics, era que el sistema de clases promovido por el liberalismo había facilitado el desarrollo de los elementos civiles y políticos de la ciudadanía pero había fracasado en la construcción del aspecto social entendido como la participación igualitaria en la riqueza y el bienestar.
De acuerdo a esas opiniones hemos reducido las relaciones humanas a contratos de los que sólo importa la obtención de beneficios y hemos pasado por alto que la sociedad ha de ser un reino de fines. Nos hemos vuelto extremadamente egoístas e insensibles hacia la vida en común. De tanto enfatizar lo privado hemos obligado a que lo público haya casi desaparecido. El mensaje que se teje es que ha llegado la hora de que el horripilante gusano egoísta se convierta en una hermosa mariposa de colores solidarios.
1. La ciudadanía.
Como todos sabemos el concepto de ciudadano tiene una reconocida historia en el pensamiento político y social de Occidente. Historia que no pretendo revisar aquí minuciosamente. Únicamente deseo recordar que fue en Grecia que el término apareció relacionado, entonces, con la unidad política fundamental que era la ciudad.
Para Aristóteles el término dio incluso lugar a una definición antropológica: el ζῷον πολιτικόν. El ser que no puede sino desarrollar su vida como ciudadano, es decir, como integrante de la ciudad. La definición arranca a los organismos humanos de la naturaleza y los inserta en una red de relaciones en las que la justicia, la vida buena y la felicidad constituyen el horizonte. Eso, en franca oposición con los grupos nómadas carentes de un sistema jurídico, de un gobierno y sobre todo ajenos a la distinción entre la esfera privada y la pública.
Por supuesto hay que reconocer el carácter de privilegio que este concepto tuvo pues en él no entraban mujeres, metecos ni esclavos. También es de recalcar la atención especial que se le dió en Atenas a la participación en las cuestiones públicas como parte del ejercicio de la ciudadania.
Los romanos también conocieron y ampliaron la idea de la ciudadanía. Debemos a la mentalidad latina el haberle dado al concepto una significación jurídica. La ciudadanía romana consistía en un cúmulo de derechos que han de ser protegidos y defendidos independientemente de la idiosincracia del pueblo al que se pertenezca. No se refería a la participación en los asuntos públicos como la entendian en Atenas. Gracias a la Roma republicana la ciudadanía adquirió visos universales, condición que no tenía en el cerrado espacio de la ciudad-estado griega.
A lo largo del perídodo medieval la idea clásica de ciudadanía se mantuvo a pesar del concepto sostenido por algunos autores cristianos que la consideraron más bien como una pertenencia orgánica al cuerpo político. Pero esto último no dejó de traer secuelas que acabarían transformando el concepto. Me refiero al desarrollo de la idea de soberanía que se produjo en la Baja Edad Media. En la discusión autores como Santo Tomás de Aquino tomaron partido por la denominada teoría escendente de la soberanía que aseguraba que el pueblo pierde su carácter de soberano al darse a sí mismo un gobernante. De acuerdo con esta idea el pueblo soberano cede la soberanía, renuncia a ella y así el gobernante se convierte en poseedor de la soberanía dada la designación de que ha sido objeto. Esta calidad soberana del gobernante fue comparada con el gobierno de Dios sobre el mundo y justificada a partir de dicho parangón.
Hay que recordar que hubo otros autores como Marsilio de Padua que rechazaron la teoría ascendente de la soberanía. Se inclinaron más bien por una teoría descendente de la soberanía. Es decir una teoría en la que el pueblo no cede su calidad y carácter de soberano. Teoría en la cual toda jurisdicción es un mandato dado por el pueblo e igualmente revocable por éste. Para Marsilio, y otros como él, la soberanía como característica propia del pueblo hace que éste sea el verdedero legislador. Es el pueblo el que crea el derecho gracias a la costumbre.
Pero al final resultó imponiéndose la teoría ascedente de la soberanía, en parte porque a la iglesia le convenía y, en parte, porque convenía a quienes, en el poder, se identificaban con la iglesia. Tras la hegemonía de la teoría ascendente Marsilio mismo tomo el camino del exilio por encontrarse en grave peligro su misma vida.
Por lo anterior resultó fácil que a nivel teórico Thomas Hobbes, Jean Bodin y Maquiavelo se dieran a la tarea de justificar el poder del gobernante reduciendo a los seres humanos a súbditos obedientes y sumisos.[3]
Dicho en una sola palabra: La teoría ascendente de la soberanía colocó al Estado como la unidad politica fundamental. Esto es algo que no debe olvidarse pues constituye la piedra angular desde la cual se desarrollan las ciencias sociales hasta el día de hoy. En esta visión de la vida social que la modernidad nos heredó todo gira alrededor del Estado. Se trata, en resumidas palabras de un hegelianismo redivivo gracias al cual el Estado ha engordado y ha desarrollado un vientre hinchado de tanto irse tragando la vida y la actividad de los humanos.
No lo olvidemos: La modernidad convirtió al Estado en el centro de la vida social y política. Solamente con ese horizonte lograremos comprender que ha sido errónea la interpretación de los acontecimientos acaecidos en Francia en el siglo XVIII. Equivocada es, en efecto, la creencia de que la Revolución Francesa rescató la libertad del ciudadano. La verdad es lo contrario: Sólo se suplantó la tiranía de uno por la tiranía de la mayoría. Con esa grave maldición nació la democracia moderna.
Peor aún, la famosa Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano constituyó una mera expresión de anhelos espúreos porque aunque habla de la propiedad, de la libertad de expresión y de igualdad en derechos, en sus diecisiete artículos la palabra LEY aparece más de diez veces.[4] Y a nadie escapa que las convicciones jurídicas dominantes entre los revolucionarios franceses eran descaradamente positivistas. De este modo la ley dictada por el Estado, ahora inspirado en la voluntad general, iría regulando, recortando, interpretando y cercenando todos los derechos de los individuos que se quería protejer. Esa es la enfermedad inherente a la democracia desde su nacimiento en la modernidad; enfermedad que mantiene a la democracia en franco estado de postración casi en todas partes.
Aquel reguero de pólvora “democratizador“ que fue la Revolución Francesa sólo sirvió para justificar, oficializar y legalizar la idea de que ser ciudadano es estar sometido al Estado, es ser un esclavo del Estado nacional. Estado regido, a partir de ese momento, por la veleta mayotaria que como sabemos cambia de orientación constantemente pero exige que sus deseos se vuelvan ley y sus necesidades “derechos“.
2. ¿Alguna novedad respecto a la ciudadanía?
Daniel Bell, Alasdair MacIntire y John Rawls no han dicho nada nuevo ni relevante. Es el mismo discurso de siempre. Son los Hobbes, los Maquiavelo de nuestro tiempo para quienes todos los problemas sociales de la actualidad obedecen a una explicación moral: Hemos actuado excesivamente como individuos y no hemos dejado proceder al ciudadano. Dicho de otro modo: Hemos enfatizado exageradamente los derechos y fines individuales y nos hemos olvidado de nuestras “responsabilidades“ ciudadanas.
Pero lo que quiero dejar en claro es que estos nuevos promotores de la ciudadanía tienen una visión en la cual (aunque jamás lo confiesen) existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría. Los ciudadanos de segunda categoría sólo tienen obligaciones y los de primera sólo tienen reclamos que son considerados derechos. Si los de primera categoría reclaman vivienda, educación, mejores salarios, salud, etc., la obligación de los ciudadanos de segunda categoría es simplemente proporcionarles todos esos bienes. En palabras que se han vuelto lugar común: los ciudadanos de segunda tienen el deber de ser solidarios; tienen la obligación de considerar al otro un hermano; deben proceder a identificarse con las difíciles condiciones en que viven los ciudadanos de primera categoría.
No cabe duda que la ciudadanía ha venido a ser sinónimo de hermandad, de solidaridad y comunitarismo. Al fin y al cabo la sociedad no es otra cosa que el hogar público. La ciudadanía ha venido a ser equivalente a consanguinidad o afinidad.
Convertido en una especie de padre el Estado ejerce su inigualable amor hacia los ciudadanos de primera y blande su fuste autoritario contra los ciudadanos de segunda categoría.
A la luz de esta reflexiones aquellos que han desatado el interés por la ciudadanía no nos están ofreciendo puntos de análisis novedosos. Se han limitado a emplear conceptos respetables y respetados llenándolos de un significado antojadizo.
Incluso aquellos que se han mostrado desilucionados con el Estado Benefactor y denuncian a voz en cuello su fracaso lo único que hacen es utilizar la noción de ciudadanía como sinónimo de hermandad responsable. Una de esas voces es la de la conocida filósofa española Adela Cortina. Dice:
Desde el punto de vista económico, no parece ser el intervencionismo estatal la medida más adecuada para reactivar la riqueza; y desde la perspectiva social, un estado paternalista no fomenta a la larga sino la pasividad de los ciudadanos.[5]
Continúa Cortina señalando las lacras a que ha dado lugar el Estado del bienestar enfatizando que su fracaso es debido a la pretensión de que el Estado satisfaga necesidades infinitas pues eso del bienestar, dice, pertenece a la esfera de la imaginación y por ende cada quien debería procurárselo a sus propias expensas.
Lamentablemente la filosófa española es incapaz de renunciar al estatismo; es decir, a la idea de que el Estado ha de remediarlo todo. Páginas más adelante afirma:
Los bienes de cualquier sociedad son bienes sociales, de los que participan quienes en ella viven. Nadie es dueño de sus facultades y del producto de sus facultades, sin deber por ellas nada a la sociedad como creía un trasnochado individualismo posesivo de los siglos XVI y XVII… recordemos que la ciudadanía es un tipo de relación que tiene una dirección doble: de la comunidad hacia el ciudadano y del ciudadano hacia la comunidad. Sin duda el ciudadano contrae unos deberes con respecto a la comunidad y, en consecuencia debería asumir efectivamente sus responsabilidades en ella…[6]
Adela Cortina critica y rechaza el Estado del bienestar pero no renuncia al espíritu que lo anima: que sea el Estado el que obligue a los ciudadanos de segunda a recompensar a los ciudadanos de primera que son los auténticos dueños de todos los bienes y han sufrido una especie de despojo. ¿Y cómo se logrará eso? Muy sencillo: recurriendo a la fuerza y al poder que descansan en el Estado. Cortina no logra ocultar su estatismo al afirmar que:
…la satisfacción de ciertas necesidades básicas y el acceso a ciertos bienes fundamentales para todos los miembros de la comunidad se presentan como exigencias éticas a las que el Estado debe responder. Y es desde esta exigencia ética básica desde la que cobra sentido que se difuminen los límites entre sociedad civil y Estado y que este último vea como tarea legitimadora suya también la protección de los derechos de la segunda generación –los derechos económicos, sociales y culturales-, lo cual le obliga a convertirse en Estado interventor.[7]
Procedimientos como los recomendados por Adela Cortina tenía en mente Friedrich Hayek cuando en su Camino de servidumbre señaló que fines moralmente loables se quieren alcanzar utilizando medios moralmente condenables. Recuerdo esto porque nada más aberrante que hacer desaparecer los límites entre sociedad civil y Estado. Pero aparte de aberración la propuesta de Cortina constituye grave riesgo para los derechos llamados de la primera generación: Vida, libertad y propiedad. Diluir, borrar los límites entre sociedad y Estado es abrir la puerta a la violación del derecho a la vida, del derecho a la libertad y del derecho a la propiedad, cimientos de toda justicia.
Insisto en esto: Hay aquí ciudadanos de primera categoría para quienes se han creado los llamados derechos de la segunda generación; y ciudadanos de segunda categoría para los cuales la justicia no existe pues sus derechos fundamentales se ignoran, vulneran e incluso pueden desaparecer en la medida en que desaparezca, como lo recomienda la filósofa española, la línea que divide la sociedad y el Estado.
3. ¿Síndrome de Estocolmo?
Gracias a la tesis del Estado como pivote de la vida social los seres humanos nos hemos visto constreñidos a que toda nuestra existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, se encuentre determinada por nuestra relación con el Estado. Esa relación se ha convertido en el eje al cual están soldados todos los elementos de nuestro ciclo vital. Hemos de dar cuenta al Estado de todo lo que hacemos y mantenerlo al tanto de lo que tenemos, de lo que producimos, de lo que compramos, de lo que traemos de otras latitudes, de lo que proveemos a otros que se encuentran lejos.
La vida sexual y las prácticas sexuales de la gente deben ser legitimadas por el Estado; nuestras creencias religiosas deben ser aprobadas por el Estado. El contenido de las materias que se cursan en todos los niveles educativos debe estar determinado por el Estado. Los alimentos y bebidas que ingerimos deben tener la aprobación estatal.
En realidad es cada vez más pequeña la esfera en la que podemos ejercer nuestra libertad como agentes. Y encima de estar vigilados, prohibidos, controlados, limitados y constreñidos debemos pagarle al Estado cada vez mayores cantidades. A los ciudadanos de segunda les resulta caro ser ciudadanos de algún Estado. Porque no es gratis la ciudadanía. Hemos de pagarla con impuestos de toda laya. Impuestos que van incrementándose en la misma proporción en que se demuestra ser productivo, eficiente, servicial y competente.
Poco falta para que el Estado nos cobre por respirar; por caminar; por sudar; por cortarnos las uñas (o por no cortarlas); por bostezar o por hacer la siesta.
Esta situación en que nos encontramos tiene repercuciones a nivel de la psicología personal. Constituye un principio psicológico elemental que el yo no se construye en el aire ni es producto de la casualidad. El yo del ciudadano que es literalmente preso del Estado, esclavo del Estado, revela los rasgos de lo que se ha dado en llamar el síndrome de Estocolmo.
A las víctimas secuestradas durante el robo en 1973 del Kreditbanken de la ciudad sueca les bastaron seis días de cautiverio para terminar besando a sus verdugos y justificando el proceder criminal de los asaltantes y secuestradores ¿Qué se puede pensar de los seres humanos que pasamos nuestra vida entera a merced del Estado?
Hasta la saciedad se ha dicho que el síndrome de Estocolmo se debe a que el captor, secuestrador y, en nuestro caso el Estado, tiene sobre la cabeza de las víctimas el poder de la vida y de la muerte. Para salvar lo poco que somos y lo que hemos logrado generar con trabajo y productividad resultamos congeniando con los fines de un Estado rapaz e insaciable. A todos nos sucede. Nadie puede escapar de ese estado psicológico pues para provocarlo el Estado cuenta con el poderoso aparato de la educación oficial. Aparato destinado a la propaganda y, como afirma Pareto, a la persuación. Claro que también cuenta con la fuerza: La cárcel, el terrorismo fiscal, la expropiación, las multas, etc.
Ya no es ciudadanía. Es el síndrome de Estocolmo. Síndrome que podría manifestarse de varias maneras y generando a la vez distintos grupos de personas. De este modo: Tenemos a aquellos que promueven abiertamente los fines del Estado y de los políticos de turno porque han encontrado en ello su modo de vida. Defienden el sistema porque de otro modo perderían el sustento. Aquí tenemos a los burócratas del gobierno, a profesores de escuelas estatales y de universidades estatales. O-n-ges. Grupos de derechos humanos. Burócratas de organismos internacionales, etc. Todos estos no sólo padecen el complejo de Fourier[8] sino el síndrome de Estocolmo a nivel de supervivencia.
Pero tenemos también a aquellos a los que Hayek cataloga como intelectuales. Son promotores de ideas de segunda mano. Son difusores de ideas y a ellos la mayoría de la gente les debe lo poco que saben acerca de ciertos temas. Se trata de la gente de los medios radiales, televisivos y escritos, también de artistas, músicos y escritores. En gran número defienden todos los días en sus programas, editoriales y columnas periodísticas el estado actual de cosas, o lo hacen en conferencias, libros, novelas, etc. Saben un poco de todo y suficiente de nada. A veces sólo repiten lo que han escuchado a otros decir sin espíritu crítico alguno. En nuestras sociedades mediáticas está claro que los intelectuales padecen el síndrome de Estocolmo por ignorancia.
Pienso que si deseamos un retorno a la ciudadanía entendida como el goce de los derechos individuales en un estado de derecho tenemos que hacer dos cosas. Uno: empezar a educar a los niños desde chicos para la libertad y la responsabilidad personales. Es en esos años de gran plasticidad en los que una educación centrada en los derechos individuales puede tener mayores repercusiones. Y, dos: Hemos de emplear más abundantemente los medios para difundir el ideal de una sociedad de personas cohesionada no por el tribalismo o comunitarismo sino por el interés común de mejorar la vida.
De ese modo podremos recostruir el ideal ciudadano entendido como la igualdad ante la ley y la igualdad de trato y de derechos. Sólo así nos elevaremos por encima de la fracasada idea de ciudadanía que impera hoy casi en todas partes.
*El doctor Julio César De León Barbero es titular de Filosofía Social de la Universidad Francisco Marroquín y dirige el Seminario de Filosofía de esta casa de estudios.
[1] Conferencia presentada en el Segundo Congreso Internacional sobre La Escuela Austriaca en el Siglo Veintiuno, efectuado en la ciudad de Rosario, Argentina, los días 7 al 9 de agosto de 2008. El congreso fue organizado por la Fundación Hayek (Aires) y la Fundación Bases (Rosario).
[2]NORA RABOTNIKOF. Desencanto e individualismo. ESTUDIOS. Filosofía-historia-letras. Otoño 1987, en: http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio10/sec_12.html
[3] En su obra más célebre, La República (1576), Bodin defiende la monarquía absoluta como lo haría en su momento Hobbes en su Leviatán, y por supuesto hay que darle a Maquiavelo el grado de gran defensor del absolutismo estatal.
[4] La Declaración fue promulgada el 26 de agosto de 1879 y fue ratificada por Luis XVI el 5 de octubre del mismo año.
[5] Cortina Adela, Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Alianza Editorial, Madrid, España, 1995 (4ª. Reimpresión). p. 80.
[6] Ibid., p. 91-92
[7] Ibid., p. 77.
[8] Mises, Ludwig von, El liberalismo, (4ª. ed.) Unión Editorial, Universidad Francisco Marroquín, Madrid, 2005. p. 38.